Jadeante y sudorosa
Dos crónicas sobre escribir y correr
Cada sesión de escritura de esta reconocida autora puertorriqueña comienza recorriendo a gran velocidad las calles de San Juan. ¿De qué manera se cruza la literatura en ese camino?
POR Mayra Santos-Febres
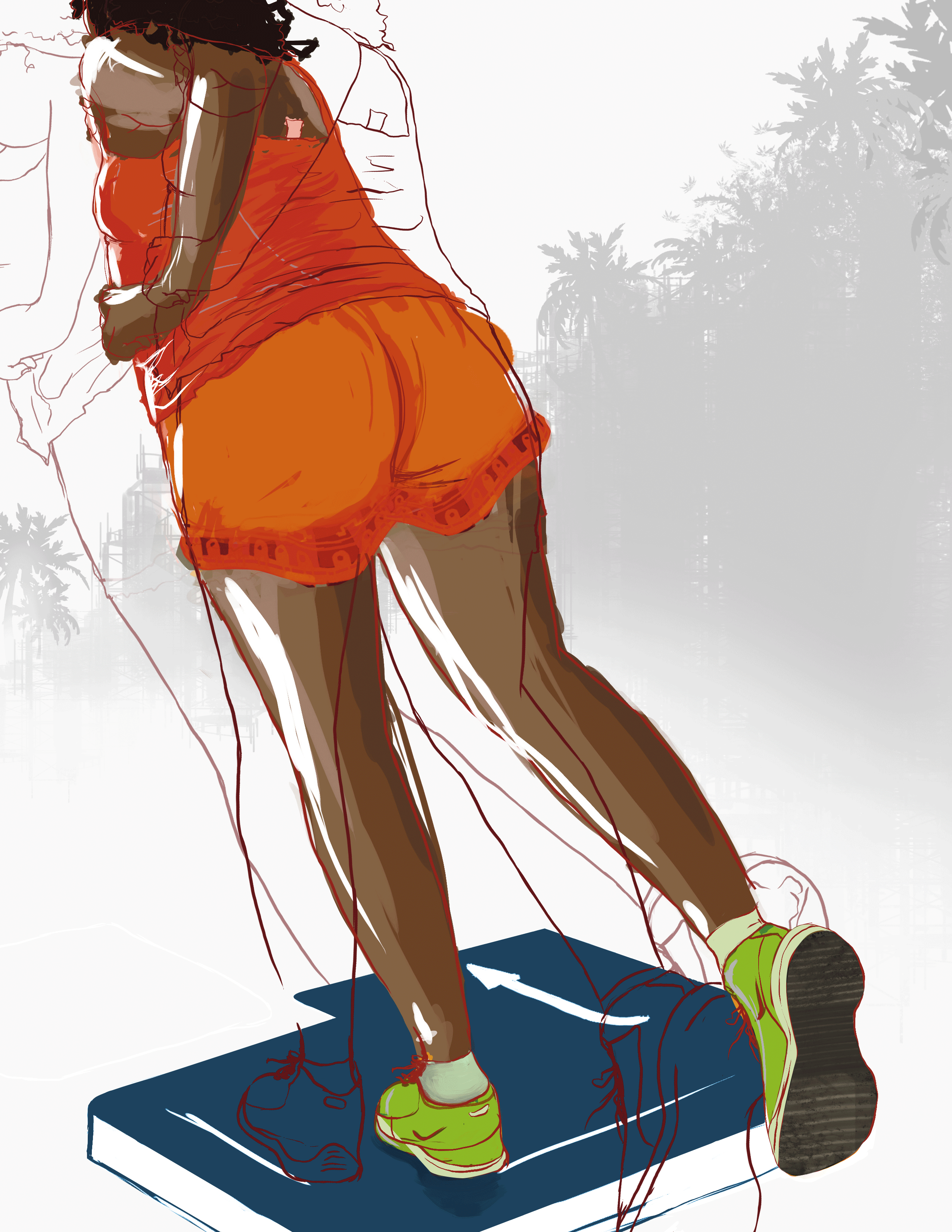
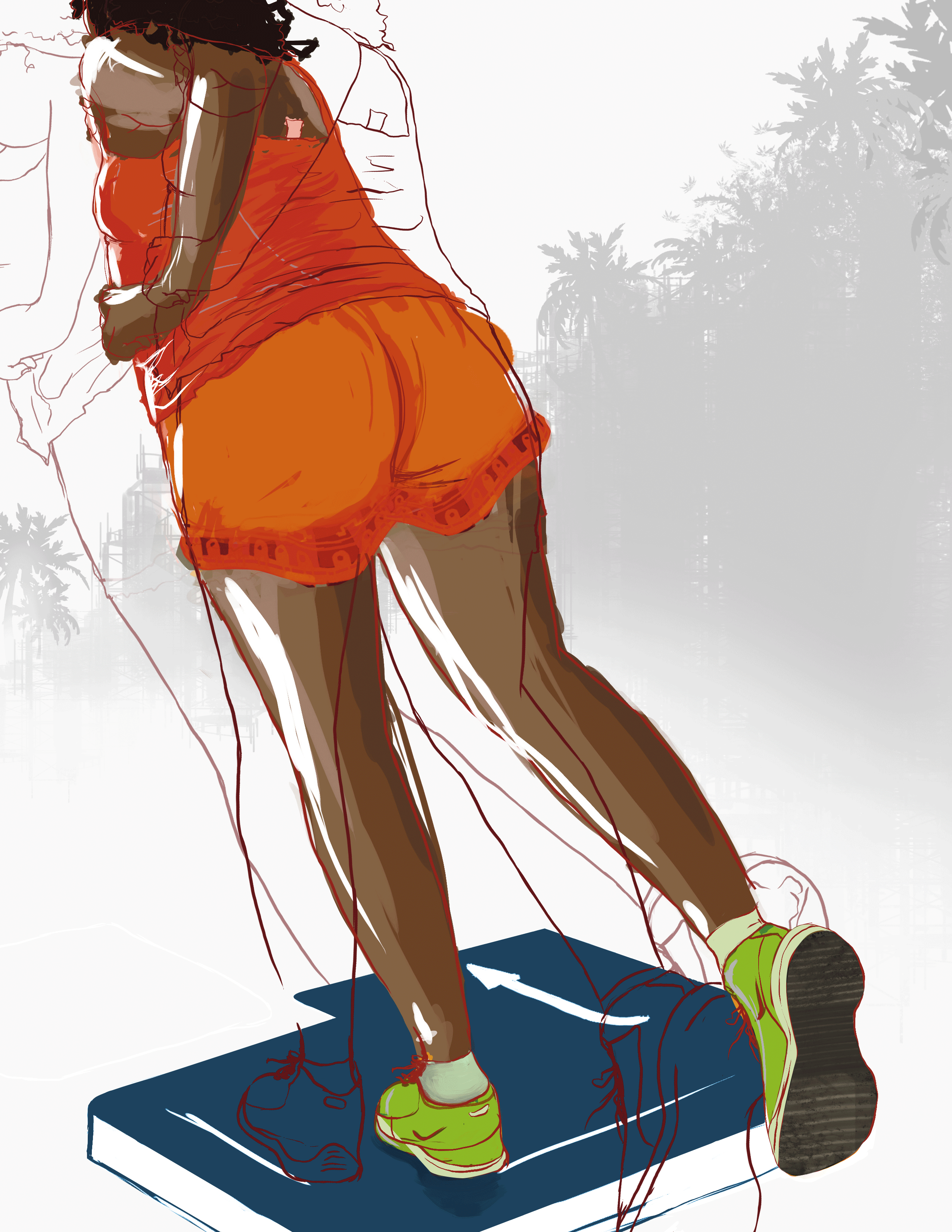
Ilustración de Carolina Rodríguez Fuenmayor
"Keep this niggerboy running"
Ralph Waldo Ellison
Corro. No soy deportista profesional. No me he ganado ni una sola medalla compitiendo en carrera alguna. Me doblo los tobillos con facilidad, me caigo. He padecido de fascitis plantar, de desgarramientos en los ligamentos. Los ortopedas y fisiatras que visito a menudo no cesan de advertirme que los ejercicios de alto impacto no están hechos para un cuerpo como el mío. Para mi muslaje que ninguna dieta logra reducir. Para mis caderas anchísimas, mi osamenta pesada.
Digamos que no soy una gacela. Digamos que no fui hecha del material con que hicieron a las maratonistas de Kenia, cuyos huesitos leves parecen el andamiaje de un ave de largas y poderosas piernas hechas para vencer la gravedad con soltura. Soy una mujer de cuerpo pesado, siempre lo he sido. Y sin embargo, desde que tengo memoria, corro. No paro de correr.
Tampoco paro de escribir. Para este otro hecho tengo explicaciones más reflexionadas, mucho más contundentes. Y esa actividad sí que me ha ganado reconocimientos. Muchos, más de los que me esperaba, muchísimos más de los que alguna vez osé imaginar. No los nombraré aquí porque me dan vergüenza. Eso nunca lo he podido entender bien. Las medallas, los premios, las becas, los reconocimientos que me han otorgado por lo que escribo me hacen sentir invariablente incómoda. Me hacen sentir como si fuera otra, una versión irreconocible de mí, quien lograra esas victorias.
Dicho de otra manera, escribo, pero prefiero ser la que corre. Prefiero ser la tipa común, anónima, que nadie interrumpe en su rito solitario y torpe, porque nadie la reconoce. Nadie le ve una particular ligereza, un hermoso talento en su pesado y retumbante paso. Pero adentro, en la cabeza, las ideas caen en tiempo y la que corre encuentra un ritmo interno, singular, que se convierte en palabras. Allí, dentro de ese titubeante paso, no cabe ni una sola de todas las voces que pueden acallar la propia. Allí adentro de ese lugar que es el movimiento, la escritora encuentra conexiones, recuerda lo que ha leído, revisita temas y obsesiones. Su cuerpo puede que retumbe contra la brea, pero su cabeza está volando.
El respiro es la palabra precisa, y esta aparece clara y sólida, sale de una parte de su cuerpo. Estaba alojada allí; esperando su purificación. Sale como sudor. Se conforma en una exhalación. Esa que corre encuentra un ritmo interno que se llena de palabras. Entonces, jadeante y sudorosa, sube las escaleras de su casa, se sienta frente a la computadora y escribe.
Quizás debía haber insistido en ser deportista. En ser como mi padre. Mi padre fue un jugador de béisbol muy exitoso en su época y en su división. Campeón Bate de la Liga aa en 1968, 1973 y 1976. Medalla de Plata de los Juegos Centroamericanos de 1966. Dirigente del año en 1976. Mi padre, Juan Santos, alias “el Correcaminos”, fue una leyenda del deporte isleño, el shortstop más famoso de la liga este que cubría desde Carolina hasta Fajardo. Nunca llegó a las Grandes Ligas. “Peruchín Cepeda me traicionó”, me explica. “El día que me iban a firmar, Peruchín no fue a presentame al scout, aun cuando fue él mismo quien me recomendó. Por eso no se puede confiar en nadie, el mundo está lleno de envidia y de maldad. Por andar detrás de faldas y de la droga, Peruchín me dejó guindado y perdí mi gran oportunidad”, me cuenta. “No me tocó lo que era mío”, recalca.
Creo que esta historia retrata de manera sucinta y eficaz la idiosincrasia de mi padre.
Tal vez también explica por qué no intenté ser deportista, aun cuando habitaba en mí una cierta disposición a la disciplina y un interés por trabajar el cuerpo. No, eso no es exactamente lo que pretendo decir. Lo que me habita es una particular propensión a trabajar desde el cuerpo. Desde el cuerpo lo hago todo. Se podría argumentar que esto es así para todos los humanos; que, aunque lo neguemos, el cuerpo es el punto de partida de toda experiencia. Sus humores, sus sudores, su inescapable animalidad. Pero yo he visto que no. No es así para todos. Hay seres humanos cuya manera de conectarse a la vida pasa por otros canales. Por el espíritu, por ejemplo. Por la moral o por la mente. Tengo amigos que viven sin vivir en sí. Esa maquinaria de piel, huesos y membranas les supone una dimensión aterradora, un oscuro abismo donde no osan asomarse por miedo a descubrir al monstruo que los habita. Esto, claro, es una suposición mía, una lectura de sus maneras de ser. No creo, sin embargo, que me equivoque en pensarlo.
Demás está decir que ellos, mis amigos acorpóreos, no corren, aunque algunos sí escriben.
Nadie nunca me ha preguntado por qué corro. Pero todos los años, al menos cada tres meses, algún estudiante, periodista o lector interesado me pregunta por qué escribo. Yo siempre ensayo una contestación nueva. A veces le robo las palabras a mi amigo del alma, el escritor colombiano Santiago Gamboa, que en su novela Necrópolis pone en boca de su protagonista (un heterónimo suyo a lo Pessoa) la respuesta a esta pregunta. “Escribo para ser otros”. Otras veces, juego con la célebre frase de Onetti. “Escribir es mentir bien la verdad”, y le añado “y yo disfruto mucho mentir” –lo cual es cierto–. Siempre me ha encantado mentir. A veces, hago largas disquisiciones inspiradas en mi parte favorita de Muerte en Venecia, donde el viejo y famoso escritor Aschenbach contempla a Tadzio, el bello jovenzuelo polaco, y comienza toda una expositio acerca del Eros y el Thanatos. Escribir es la batalla entre la Belleza y la Muerte. Y concluyo que escribir debe ser eso, debe ser ese impulso primordial de vencer la decrepitud, la fealdad del fin. Sé que miento cuando cito, argumento o declaro todo esto.
En realidad escribo por las mismas razones por las que corro. Solo que escribir me sale mejor.
II. Por la McLeary
“¿cuál es tu problema , cabrón, cuál es tu problema? Por eso eres un muerto de hambre”.
Un señor canoso y gordo se baja de un Mercedes del año. Es inmenso. La barriga le chorrea como una cascada de grasa por encima de la correa, desborda la cintura de un pantalón marrón. Gesticula al muchacho que desde un carro japonés le saca el dedo. Al gordo le tiemblan las carnes, mientras el otro conductor le vuelve a tocar bocina, retándolo. El gordo repite su insulto y se agarra la cintura del pantalón. Se la sube. Yo decido terminar de hacer flexiones y empezar a correr. Son las seis de la mañana.
Agarro la McLeary que a la altura del Hospital Presbiteriano se convierte en la Ashford. Primero camino rápidamente, agitando manos y pies, para entrar en calor. Luego empiezo a correr a trote lento. Trastabillo, tropiezo, me duele cada falange de los dedos de los pies. Es el peso. Ya he bajado quince libras –en esta isla todo se cuenta en libras–. Serán como unos siete kilos. “Siete kilos”, pienso. Si estuviera escribiendo para que me leyeran en Europa escribiría “siete kilos”. Me comienza a bañar el sudor, aprieto el paso.
Doblo por la Luchetti. A la altura del parque Stella Maris me topo con un choque. Una guagua de carga se estrelló contra un árbol. Alrededor de ella, un grupo mixto de señoras que pasean su perrito, guardias de seguridad y obreros de la construcción se arremolina en lo que llega la policía. Las señoras son todas rubias. Los obreros, oscuros; exhiben todas las tonalidades de la mezcla con el negro. Unos cuantos se viran a ligarme las nalgas cuando paso al trote. No los miro.
Cruzo el parque. Junto a la acera, un señor está aparcado en un carro verde con la pintura veteada por el uso y el salitre. Siempre que corro por esta ruta lo veo. Yo le paso por el lado, como todos los martes, jueves y domingos. Gafas oscuras, camisa a cuadros y pantalón de mezclilla, debe tener unos cincuenta años, quizás sesenta. Sus manos gruesas, callosas, reposan sobre la palanca de los cambios. El señor me mira. Yo intento una sonrisa de reconocimiento. El don cambia la vista. Así, mirando para otra parte, se toca el bulto entre las piernas. Yo dudo de que he visto lo que vi, pero sigo de largo.
Ya estoy llegando al final de la Luchetti. El acostumbrado caucus de muchachas de servicio se empieza a arremolinar, como todas las mañanas, frente a condominios de lujo. Las sirvientas son inmensas, gordas. Mucha joyería de oro en las manos –pulsos, pulseras, cadenas de oro–. Esclavas en los tobillos. Los muchachos de la construcción les pitan, ellas sonríen y mascan chicle; hablan por teléfonos celulares. Los muchachos de la construcción trabajan en la remodelación del hotel La Concha que el gobierno recientemente ha privatizado. También trabajan en la remodelación del Condado Vanderbilt –otro hotel que por estos días el gobierno vendió a desarrolladores privados–. Últimamente, hay mucho trabajo en construcción.
Una grúa inmensa me corta el paso. Tengo que tirarme a la calle. La grúa derrumba los remanentes de una licorería. Un gran letrero anuncia que pronto se construirá un edificio de once apartamentos, uno por piso. Terminaciones de lujo, pisos de mármol, cada apartamento está valorado en 1.100.000 dólares. Cruzo hasta el parquecito de enfrente. Dos deambulantes duermen sobre unos banquillos.
Seis y cuarto. Solo me falta el tramo frente al parque Ventana del Mar hasta el puente Dos Hermanos. Desde hace seis años, el gobierno remodela el afamado puente construido por los hermanos Behn. Pero la construcción no termina, el dragado de la Laguna del Condado no termina, el refortalecimiento de las vigas que el mar se come poco a poco no acaba de consolidarse. Pasan los años. El puente continúa parcialmente cerrado por remodelación.
Durante el siglo pasado, los hermanos Behn compraron quintas a las afueras de la vieja ciudad murada de San Juan para desarrollarlas. Construyeron casas para prominentes industriales, doctores, hermosas quintas para la aristocracia criolla –todos tuvieron residencias allí–. Ahora, sus lotes se han convertido en hoteles con casinos, restaurantes, edificios multipisos, licorerías y bares de reguetón.
Los croupiers bajan de los hoteles. Refulgen sus pieles pálidas, efecto de las fluorescencias del neón. Se mezclan con los otros seres tempraneros que esperan transporte público –estudiantes, retirados, enfermeras del Presbiteriano, guías turísticos–. Dos Mercedes cruzan la avenida –ventanas arriba, aire acondicionado–. Se respira un aire fresco, condimentado por el salitre y por el olor de la basura que recién baja de las casas de lujo. Un gran camión de basura revuelca el olor acre a frutas demasiado dulces y a carne que comienza a pudrirse.
Llego a mi destino, la Laguna del Condado y el famoso puente Dos Hermanos. Debo cambiar de dirección. Decido también cambiar de lado de carretera. Miro cuidadosamente que no venga zafao ningún carro y termine por atropellarme. Tengo dos nenes pequeños. Esta carrera es el desconecte necesario –con la lactancia, con las aspiraciones desesperadas, con el ex marido, que se ha llevado al niño a pasar las vacaciones de Navidad a casa de su novia de 22 años, con la recién nacida en brazos del marido nuevo, con la idea de que quiero escribir algo nuevo, otra cosa que no me sale. Últimamente la nena está estornudando mucho, pienso que ojalá no sea otra bronquiolitis o se jodió la literatura.
Cruzo la avenida Ashford. Ya el pecho me está empezando a doler. “Leche”, me digo, y eso anuncia mi regreso. Debo regresar y dar pecho. Pero ya he bajado siete kilos, quince libras. Libras, kilos, asimilación, pensarán los del sistema métrico. Oh, hermosos países del sistema métrico. Asimilación norteamericana total, pensarán. Si supieran que la cosa es más compleja...
Tiro zancadas largas, ya de vuelta. Inventario de deambulantes: tres con carritos de compra llenos de cachivaches. El señor negro que no habla, quizás paciente mental. La señora que parece señor y que insiste en armar un reloj que no camina. Ella es la que se roba los periódicos de los porches en las antiguas casas de la aristocracia criolla. Los revende en Las Luces. El deambulante que queda es el señor viejísimo que se estaciona en la puerta del centro de alquilar carros y que de vez en cuando vende tallas de madera. De allí lo están botando cuando paso a toda carrera. Lo saludo con un buenos días ahogado. Él me los contesta, ausente.
Inventario de enfermeras que entran al Presbiteriano: cuatro. De mucamas que bajan a los hijos de los ricos al Parque del Indio: dos. Inventario de camiones de carga que van a dejar sus mercancías a la entrada del supermercado: dos. Cinco corredores más –dos mujeres entradas en años– como yo. Tres varones, uno gordo, los otros más atléticos. Uno de los atléticos es gay, se le nota. Más muchachos de la construcción o de limpieza o de seguridad lo miran y comienzan a reírse. A vacilarse al maricón. Siempre son “muchachos” estos obreros, aunque tengan cincuenta años. Siempre en busca del comentario mordaz, la joda, el chistecito que les sirva como paliativo para las interminables horas mezclando cemento bajo el sol. Los “muertosdehambre”, que llegan hasta el Condado montados en carros Toyota carcomidos por el mar. Le doy con todo lo que tengo. Me detengo frente al Parque del Indio.
La calle donde vivo está vacía. Como si no hubiera pasado nada esta mañana. Como si ningún insulto, ninguna confrontación operara sobre su brea desde hace escasamente una hora. Camino hasta mi casa lentamente, cuestión de recuperar el aire. “Después de bañarme me peso”, me digo, “a ver cuánto he bajado”.
ACERCA DEL AUTOR

En 2001 fue finalista del Premio Rómulo Gallegos con su novela 'Sirena Selena vestida de pena'.