Max y Marta
Un cuento de Facundo Pipero, quien firma sus textos de ficción con el seudónimo Buddy Glass.
POR Facundo Pipero
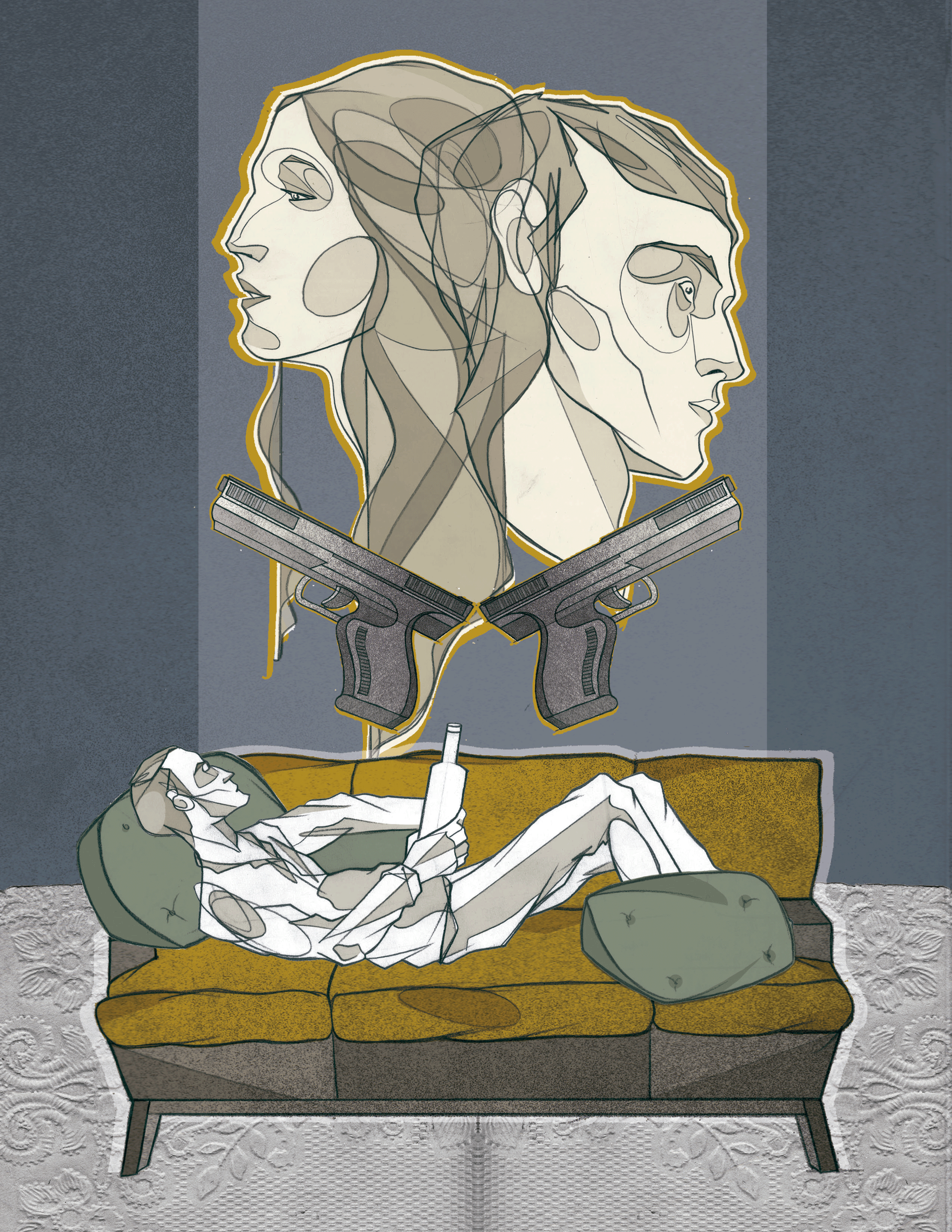
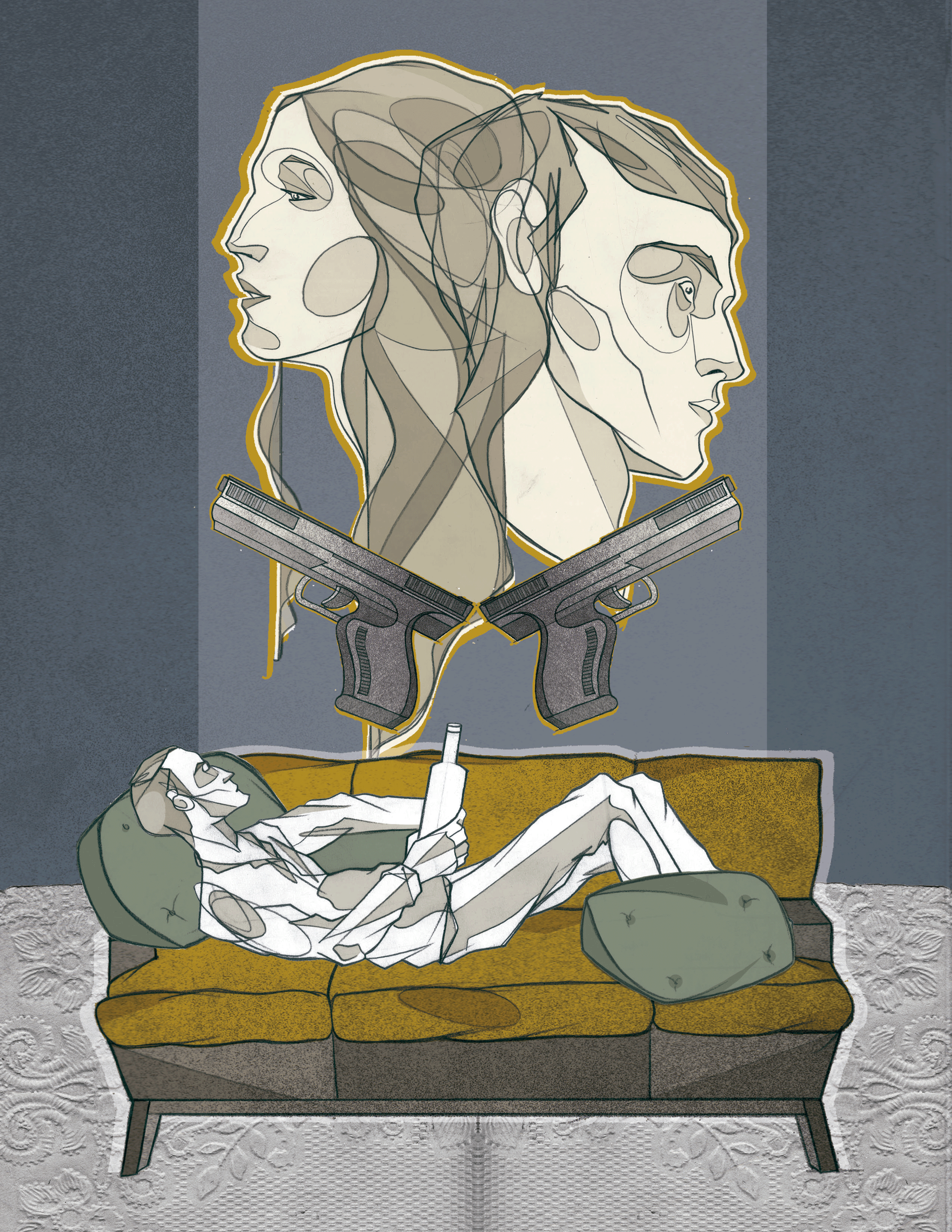
Ilustración de Javier Jubera
Un ruso llamó al timbre de mi casa preguntando por Marta. Como yo no conocía a ninguna Marta, traté de bloquearle el paso, pero el tipo tenía dos brutos antebrazos y cara de rompehuesos de la mafia y me hizo a un lado como a una bolsa de la compra.
Después iba a saber que la Strizh que le asomaba por debajo de la camiseta del Manchester City era una réplica que disparaba bolas de plástico. ¡Ah, qué bueno hubiera sido saberlo cuando lo tuve en mi puerta por primera vez! ¡Cuánto nos hubiéramos ahorrado! Y cuánto se hubiera perdido.
El ruso sacó a relucir la Strizh y se me metió en la casa y registró la cocina y el baño y el lavadero y cuando llegó al living se desplomó sobre el sillón de cuero con los brazos abiertos. Llamó a gritos a la mujer (¡Marta, ¿dónde estás jodida Marta?, ¡Jodida puerca del demonio! ¡Maldita seas mil veces!) y se agarró la cabeza. Un hilo de agua le humedecía la zona en que las conjuntivas se tocan con los capilares del globo ocular. Era un hilo apenas perceptible, pero yo percibo bien. Un segundo más tarde las cachas de la Strizh golpeaban el borde de la mesa bajera.
Le dije al ruso que se llevara lo que quisiera, estirando los brazos y levantando las palmas, como uno de esos mimos que empujan un mueble invisible, como un suplicante.
Pero el ruso no quiso escucharme y siguió vociferando (¡Marta!, ¡cuando te encuentre te sacaré las tripas y las cocinaré en tu mierda, que lo sepas, mala puta!).
¿Qué podía hacer yo? El ruso estaba fuera de sí y yo estaba muerto de miedo. El ruso estaba armado y yo no. Y la Strizh es una pistola de gatillo sensible.
Okey, okey, dije, acercándome lentamente al ruso, calmémonos, hablemos. ¿Cree que podemos hablar tranquilos? Primero: mi esposa está durmiendo y no quiero despertarla. Segundo: ¿quién es Marta?
El ruso tomó aire y entrecerró los ojos.
Marta es la más puta entre todas las putas, dijo.
Me senté a su lado, con la Strizh demasiado cerca de mis rodillas.
¿Qué le hace creer que está acá?, pregunté.
¿Dónde más va a estar?, preguntó.
Me encogí de hombros y dije que no lo sabía. El ruso me miró y soltó un llanto desesperado. Por un momento temí que quisiera usar mi hombro de sostén emocional. Ya sabes, que quisiera llenarme la camisa de mocos y babas y lágrimas y todo eso.
Está herido, amigo, entiendo lo que está pasando, le dije.
Lo cual, por supuesto, era mentira. Porque, ¿cómo iba a entenderlo?
El ruso se levantó el borde de la camiseta y se secó la nariz. Mientras tanto, sus ojos me miraban y me decían gracias.
Sí, estoy herido, dijo. Herido como un pichón que se ha caído del nido una mañana de tormenta. Herido como un marino en tierra firme. Herido como un...
Le ofrecí algo para tomar.
Dije: En este país, cuando un amigo está en problemas, bebemos y hablamos. Hablamos mucho y bebemos más.
Nosotros tocamos el violín. ¿No hay un violín acá?
No, pero tengo compacts.
Déjelo.
En mi mueble bar había Jack Daniel’s, Absolut y Fernet y el ruso me pidió un té, lo cual me obligó a levantarme, ir a la cocina, abrir las alacenas y hacer ruido. El ruido era mi enemigo. El ruido podía despertar a Natalia.
Cuando volví al living con una bandeja y una taza, el ruso se alarmó y levantó la pistola. Me apuntó directo a los ojos.
Dije: Ey, ey, amigo, baje eso. El té está perfecto. No lo echemos a perder.
Le di el té, le di el azúcar y le di un cuchara y me serví un Jack doble y sin hielo, que es el modo en que se debe tomar el Jack. Un primer sorbo, una mirada al ruso y un pedido: Cuénteme. Cuéntemelo todo.
¿Qué cosa?, preguntó el ruso.
Levanté las cejas. No debí hacerlo.
Dije: Todo lo que tenga que ver con la puta de Marta.
No debería haber dicho puta. El ruso me acercó tanto la Strizh que creí verle las balas. Estaban deseosas de salir del encierro de la recámara.
Okey, okey, dije, lo lamento, no quise insultar a nadie. Solo repetía sus propias palabras. Perdón.
El ruso acercó la nariz a la taza de té. Era un té aromático, de frambuesas, que mi mujer compraba desde hacía un tiempo.
A Marta le gusta este té, dijo. Le parece jovial.
Sí, las mujeres suelen tener gustos raros.
El ruso, como un niño: Usa esa palabra: jovial, ¿qué quiere decir jovial?
Yo no tenía ni idea de qué quería decir jovial. Habría podido preguntarle a Natalia. Ella sabía de esas cosas. Yo, por así decirlo, soy consciente de que la Real Academia nunca me contratará de asesor lingüístico. Pero estaba la Strizh. La Strizh te vuelve creativo.
Dije: quiere decir libre.
El ruso, otra vez entre lágrimas. Al llanto se le sumaron nuevos gritos. (¡Marta! ¡Perseguiré a tus vástagos y a los hijos de tus vástagos mientras tenga vida y fuerzas, y los torturaré de mil maneras distintas, y los mataré y los clonaré para volver a torturarlos!).
Luego se calmó. Y tuvo que explicarme que con Marta se había sentido libre. Que solo con Marta había conocido la libertad. Era ruso y recargado, como el Hermitage.
Buena suerte con eso, amigo, le dije, señalando las habitaciones. ¿Ve mi dedo? Mírelo bien. Es una flecha que señala el camino a la prisión. Dele un tiempo a su Marta y sabrá lo que es ser un preso, amigo.
Y me bajé entero el Jack.
El ruso rió con fuerza. Era un oso, un Lev sin Kitty, vestido en poliéster.
Tomé la botella de Jack por el cuello y me llené el buche, tratando de retener el sabor lo máximo posible. Fue beber el sudor de los arcángeles. ¡Ah, el mareo!
El ruso, entonces, lo soltó todo. Me dijo que su nombre era Max, que era ingeniero en algo, que había nacido en Minsk, que tenía tres hijas modelos y una larga serie de detalles. Cuando terminó ya llevábamos juntos dos horas. No quedaba en la botella ni un dedo de whisky. Se me hacía difícil hablar. Dolía hablar. Pero me las arreglé para pedirle que me contara de Marta.
Pero el ruso se negó.
Mejor saque esos compacts, escuchemos música, dijo. Prefiero olvidar, dijo.
Lo cual era, desde luego, una buena elección.
Puse la música…
Hay ciertos momentos que se atesoran para siempre, aun embarrados de alcohol. Durante una hora cantamos y cantamos y cantamos más, borrachos, desafinados, idiotas, y bromeamos sobre el Manchester City y nos felicitamos por nuestra recién conseguida amistad. Y jugamos a policías y ladrones con la Strizh. Y ya no quise que se fuera. ¿Qué puedo decir? Me gusta hacer nuevos amigos.
Saqué otra botella. Ya no de Jack, sino de J&B.
Pregunté: ¿Quieres otro té?
Pero Max no quería otro té.
Max bebió. Y después bebió más.
Y brindamos.
Brindamos por las mujeres. Por las malditas putas mujeres que nos acompañaban en ese despropósito llamado vida.
Y mandé a la mierda a Natalia.
Mejor aún: Max mandó a la mierda a Marta.
Mirá, hermano nuevo recién encontrado, el único hombre libre es el hombre que está solo, dije.
Mira, camarada, tienes razón. Tienes toda la jodida razón del mundo.
Dije: Liberémonos de las cadenas.
Dijo: ¡Libertad!
¿Me prometés que vas a olvidarte de Marta?
¿Me prometés que te vas a librar de tu Natalia?
Los dos, al unísono: ¡Lo juro!
Y nos pasamos la botella.
Nos asomamos al balcón. Por la calle pasaban dos jovencitas. Las invitamos a subir. No les alcanzó el tiempo para correr hasta la esquina.
Y eso fue el final.
Los gritos despertaron a Natalia, que apareció en el umbral de la puerta, con el aspecto de sus peores pesadillas. Su pelo era una maraña de gatos atigrados, sus mejillas habían perdido sostén y tenía una inflamación estupefaciente en los ojos. Y de pronto ya no éramos dos cófrades sino dos borrachos con una mujer en pijama.
Huelga decir que Natalia, que era mi esposa y tenía el sueño liviano como el vapor del café recién hecho, rompió el encantamiento. Nótese que no digo es, sino era. Y tenía en lugar de tiene. Me interpuse entre el ruso y la mujer (nótese que la llamo la mujer y no mi mujer) movido por el instinto varonil de protección. Lo cual, visto como salieron las cosas, resultó ser una especie de chiste.
Natalia estaba horrible, pero incluso en sus peores momentos conservaba algo de encanto. Esa boca corazón de pollo, esas rodillas chuecas de nena castigada. Eso, o un simple y misterioso halo de magia.
Dije: Te presento a mi amigo Iván, digo, Mac, digo, Max.
Dije: Max, esta es la carcelera de mi vida, la enterradora.
Esperaba unas carcajadas. Recibí silencio. Max y Natalia se miraban. Es decir, se miraban fijo. Y no con la expresión neutra con que se miran los precios en un supermercado.
Natalia y el ruso mirándose fijo, en silencio, y yo en el medio, un pedazo de carne refractaria. ¿Alguna vez te has preguntado qué sentirían los bloques de hormigón que protegen las fachadas de los templos y las iglesias si pudiesen sentir algo? ¿Qué siente el poste de un arco de fútbol cuando le niega el gol a un atacante? Pueden preguntármelo a mí.
El ruso va y dice: Marta.
No dice nada más. No amenaza con exorcismos ni destripes, no se refiere a fosos oscuros ni a animales salvajes.
Ya no es mi colega adolescente.
La Strizh cae al suelo y se quiebra en dos trozos de plástico barato. La elástica camiseta del Manchester City se hincha como la tela de un paracaídas en pleno salto, tan grande demuestra ser la capacidad pulmonar de ese ruso. Y sus brazos se aflojan como un miembro viril después de haber bombeado hasta el agotamiento.
Las mejillas de Natalia recuperaron la turgencia. De pronto era una quinceañera, un embotellamiento de hormonas. ¿Cómo lo sabes?, preguntarás. Si hubieras estado ahí lo habrías notado también.
Algo iba mal. Es decir, todo iba mal.
El ruso, otra vez, me hizo a un lado como si yo estuviera hecho de aire y antes de darme el tiempo necesario para advertirle a la mujer que saliera corriendo, que llamara a la policía y nos salvara, ya la estaba estrechando con esos antebrazos tan bestiales con una fuerza tal que temí que le rompiera la columna.
Caí al suelo. Demasiado whisky para ponerme en pie.
Dije: Pará, vos sos mi amigo, Max. Vos sos...
Dijo Max: ??????, ???? (lo siento mucho, hermano).
La furia me encegueció. Me puse en pie y tiré dos golpes al aire. Uno rozó el muslo del ruso, pero este ni siquiera se dio la vuelta.
Le dije a Natalia: Tené cuidado. No hagas ningún movimiento forzado, este es un pobre ruso que está loco.
Para cuando dije la palabra loco la lengua de Natalia ya estaba toda adentro de la boca del ruso. Y las manos del ruso le acariciaban la espalda y las nalgas, y le rozaban la nuca y el pubis. Y ella le acariciaba el pecho.
O eso imaginó mi cabeza borracha.
No recuerdo si las cosas fueron exactamente así. Es posible que simplemente se hayan abrazado. Como sea, la mujer, encajada dentro de aquel ruso, lanzaba rayos.
Entrecerré los ojos y pregunté: ¿Marta?
Natalia era de hacer cursos. Talleres literarios, cursos de arreglos florales, esas cosas. Las últimas semanas, un curso de matrioskas.
Natalia giró la cabeza hacia mí. Le pasó al ruso las dos manos por el cuello y lo besó en la frente, como a un niño o un muerto.
Y suspiró.
Y habló.
Dijo: Es un nombre que siempre me gustó mucho.
Y a mí me encanta, dijo el ruso.
No dijeron nada más.
Los compacts seguían sonando, pero escucharlos ya no tenía sentido.
Se dirigieron a la puerta. Los seguí, arrastrándome.
Dije: Natalia, no podés dejarme, ¿qué voy a hacer? Te necesito.
Sigue repertorio completo del despechado sin remedio. Prefiero no repetirlo.
Dije: Max, hermano, no me hagas esto.
Dijo Max: ??????, ???? (perdón, hermano).
Y se fueron. Desde el pasillo me llegaron sus odiosas risas. Sus espantosas risas traidoras, que me sirvieron de canción de cuna.
Desperté cinco minutos, cinco horas o cinco años después. Recogí los dos trozos de la falsa Strizh y los tiré a la basura.
Ya era de día. En el umbral de la puerta me habían dejado un vodka delicioso. El ruso y Natalia habían tenido la delicadeza de escribirme una carta de agradecimiento en la etiqueta de la botella. Era, fiel al estilo que le había conocido a Max en nuestra breve amistad, una carta llena de comparaciones rebuscadas, remedos de la dolorosa poesía de las estepas.
“He aquí, amigo mío, su libertad. Disfrute de ella que nosotros disfrutaremos pensando en usted con el mayor de los cariños y afectos de esta Tierra. Suyos, Max y Marta, Marta y Max”, decía el párrafo final, la despedida.
Junto a esas palabras, la graduación alcohólica del vodka.
Entré a la casa, me tumbé en el sofá, desenrosqué la tapa de la botella con los dientes, cerré los ojos y me llevé el pico a la boca.
La botella todavía adorna la mesa bajera del living.
ACERCA DEL AUTOR
Firma sus textos de ficción con el seudónimo Buddy Glass. Es colaborador de 'Etiqueta Negra', 'Revista Ñ', y 'Panenka'.