Lo roto precede a lo entero
12 infraensayos
Y antes de los fraccionarios estaba la unidad.
POR Cristina Rivera Garza
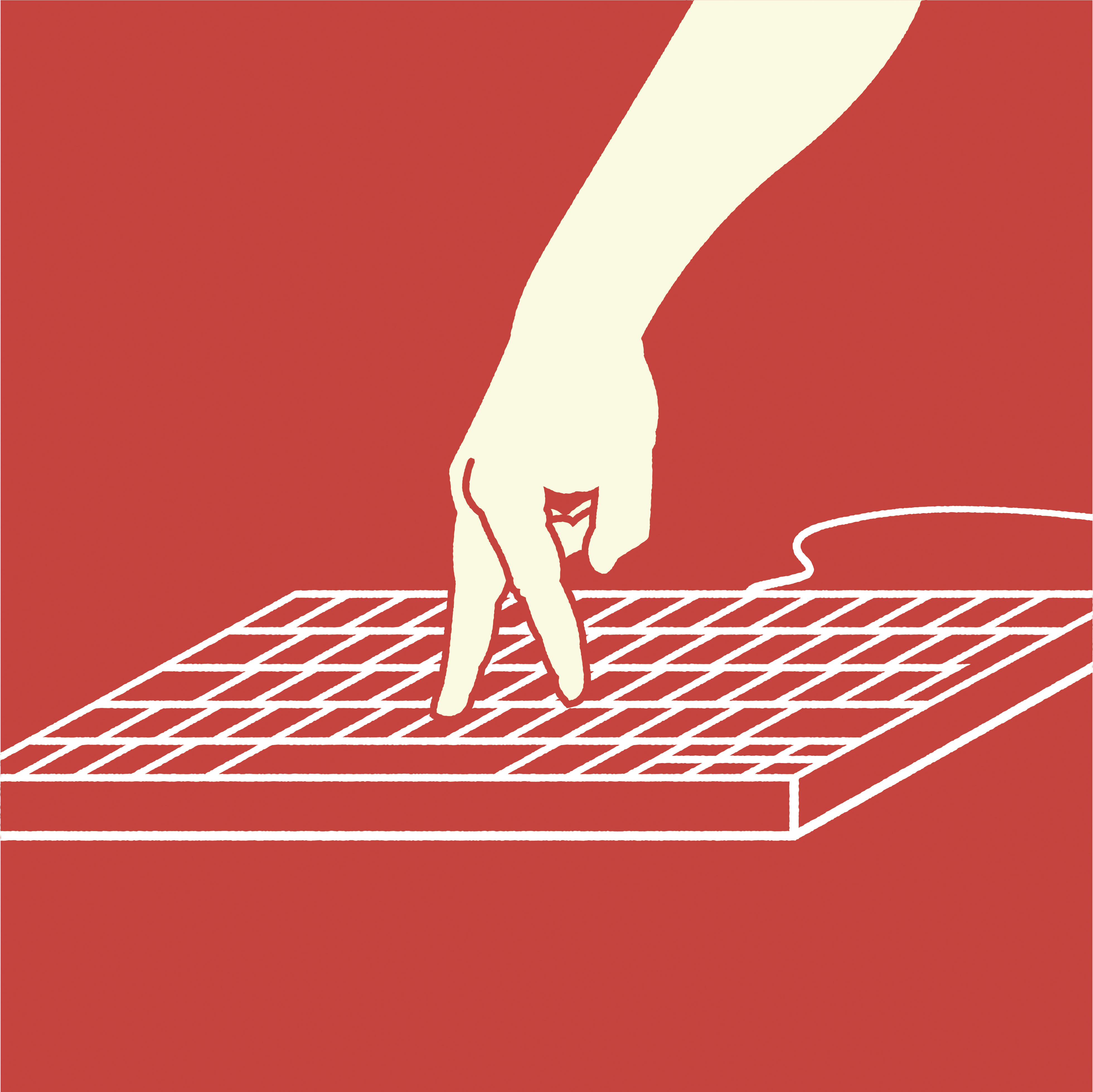
Es necesario intersectar la época de la desaparición generalizada con la pregunta por los restos y los desperdicios que la misma producción de mercancías va generando en su despliegue, pues la historia natural de la destrucción no ha cesado en su infinita producción de muerte.
Sergio Villalobos-Ruminott, Heterografías de la violencia
I.
MANTRA EN INFINITIVO
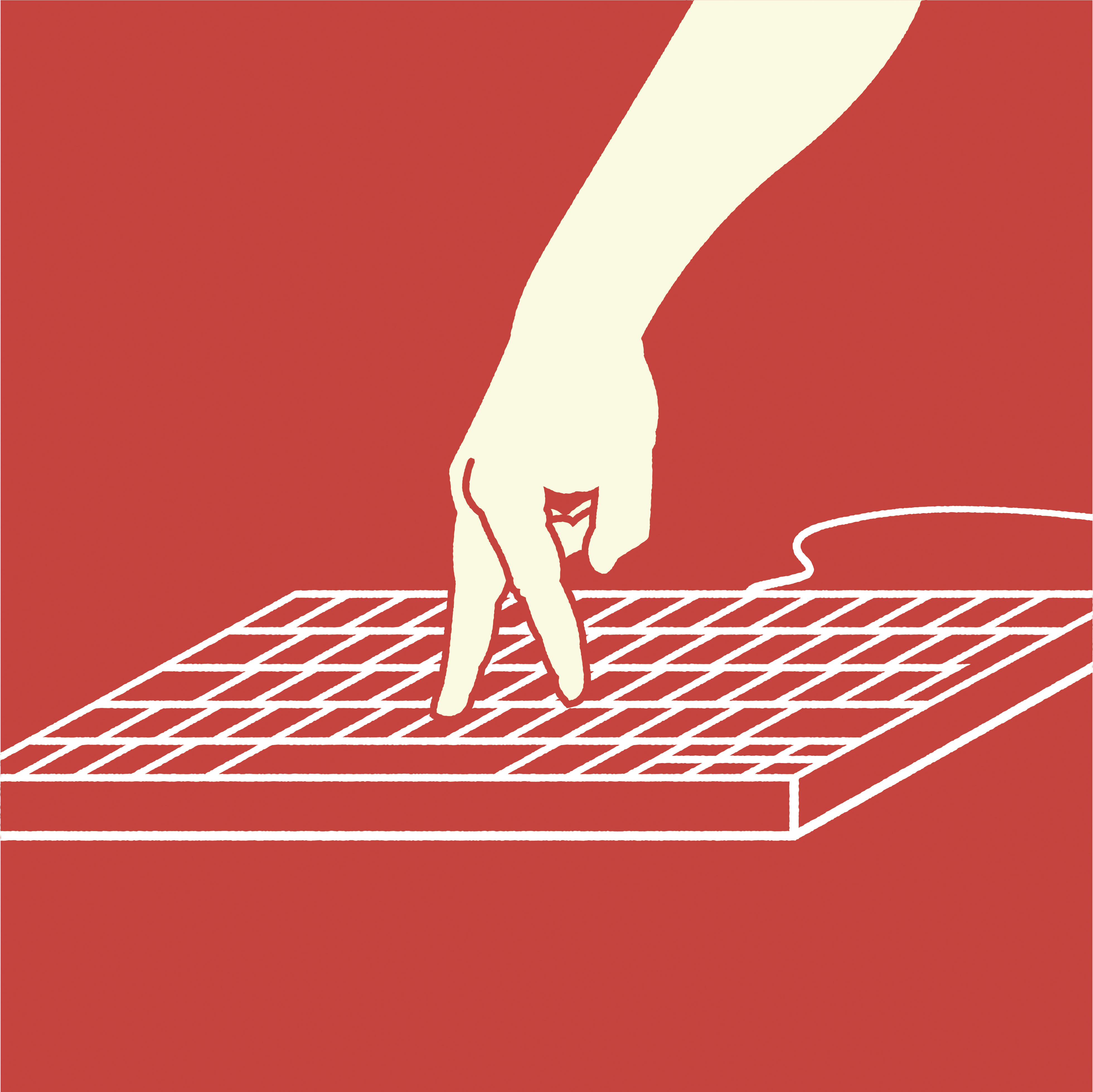
Ilustraciones de Tom Deason.
Recordar el teclado. Recordar los dedos sobre el teclado. Recordar ahora, hace un momento, las yemas de los dedos sobre el teclado. No olvidar el teclado. Recordar el teclado miento escribo las palabras “escribir en el teclado”.
Detenerse en el medio. Resaltar la materialidad del medio. Gozar la imposición del medio. Los límites del medio. Los límites que son la realidad del medio. Recordar que el lenguaje es el medio.
Detenerse otro segundo más en el medio. Y recordar, mientras tanto, el teclado. Nunca jamás olvidar el teclado.
Ver la aparición de la palabra sobre la pantalla. Ver, ahora, hace un momento, la aparición de la segunda palabra. Ver la aparición. Es una frase. Es una línea. Es una oración.
Recordar el teclado. Recordar que el teclado es una forma de la oración. Un halo sobre todo eso.
Sentir las yemas de los dedos sobre el teclado. Recordar la materialidad del lenguaje. Sentir el contacto de la huella dactilar con la superficie lisa de la tecla. Constatar la materialidad inaudita del medio. Gozar. Padecer. Volver a gozar. Sentir el choque. Una huella dactilar. Una letra. La frase. La línea.
Detenerse en el medio. Resaltar el medio. Decir: este es el medio. Esta sólida existencia súbita. El lenguaje. Una forma de corporeidad. Detenerse. Gozar. Una huella dactilar.
Escribir: este es el medio. Que es escribir. Escribir el medio. Abolir la transparencia. Salir de la trampa. El lenguaje no es el fin, no es el receptáculo, es el medio. Resaltar el medio. Escribir.
Tocar, sinuosamente, sensualmente, viscosamente, los límites del medio. Tocar, que es una huella dactilar sobre la superficie lisa de la tecla. Tocar, que es escribir.
Recordar el teclado. Ahora, hace un momento, no olvidar el teclado. Nunca, ni por un momento, olvidar el teclado.
La materialidad de esto. Esta práctica. Escribir.
Olvidar el teclado. Olvidarlo todo. Escribir.
II.
INICIO COMO FALSO INICIO

Henning Mankell hace algo al inicio de “La muerte del fotógrafo”, uno de los textos incluidos en La pirámide, a la vez simple y admirable: escribir un inicio que poco o nada tiene que ver con el texto restante, pero sin el cual el texto en cuestión, aunque entendible y lógico e incluso hermoso, lo perdería todo.
El inicio como acoso. El inicio como tema recurrente y obsesivo e inútil. El inicio como cita (¿solo textual?) que no ocurrirá jamás.
El fotógrafo del texto mankelliano muere, es decir, es asesinado. Wallander, el entrañable detective, descubre precisamente al inicio del relato cierta información perturbadora de la personalidad de la víctima que, de hecho, impide cualquier relación de simpatía o identificación. El lector sospecha. El lector, que sospecha, continúa leyendo, busca de manera algo desesperada la vinculación entre esa cierta información perturbadora y las causas del crimen. La vinculación esperada por el suspicaz lector, sin embargo, no llega nunca.
Es solo hacia el final, en el final mismo, que el lector comprende que ha sido acosado por la habilidad del escritor y su idea, digamos singular, del inicio. Entonces el lector piensa, o en todo caso debe pensar, que esta es otra función del inicio: introducir lo que no pasará, mostrar lo que no viene al caso, evidenciar lo excedente que, siéndolo, sin embargo, nimba la narración de principio a fin con una sospecha no por pertinaz menos equivocada.
Ese ruido interno (que viene de las páginas). Esa tensión personal (que es toda propia). Esa oscuridad presentida (¿o invocada?). Esa anticipación nerviosa. Esa persecución irracional (por lo incesante). Todos esos y otros tantos estados más los consigue Mankell produciendo un inicio que es, en realidad, un falso inicio que es, en todo caso, un cruce de caminos. Una rosa de los vientos. Un viento que se va a otro lado.
III.
ENVIDIA DE LOS INSECTOS

Sin duda, el más famoso de todos es “el monstruoso insecto” en que apareció convertido Gregorio Samsa después de una noche de sueño intranquilo. “Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón y, al levantar un poco la cabeza”, escribe Franz Kafka, “veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos”.
Después de leer la apasionada defensa del paradigma insectívoro de la subjetividad contemporánea, que Rosi Braidotti presenta en Between the No Longer and the Not Yet: Nomadic Variations on the Body, uno se ve obligado a preguntarse si la vida de Gregorio Samsa como escarabajo –la metamorfosis del humano en insecto– no pudo haber sido menos difícil, más interesante, más musical.
Porque los insectos, argumenta Braidotti, no solo tienen ciclos reproductivos de una velocidad tal que les permite experimentar “mutaciones fabulosas de la noche a la mañana”, sino que también son “músicos fantásticos”. De ahí otra de sus tantas amenazas. Si de lo que se trata es de producir una música que refleje, o encarne, las cualidades acústicas de los espacios poshumanos que habitamos o, con mayor precisión, por los que pasamos en tanto sujetos nómadas, nada mejor que poner atención a las estrategias de comunicación no lingüística de los insectos, a sus formas de aprehender la realidad visual y sonora de nuestro tiempo.
En la música nomádica, continúa Braidotti, “los intervalos no solo marcan la proximidad sino también la singularidad de cada sonido para, así, evitar la síntesis, la armonía o la resolución melódica. Es una manera de cortejar la disonancia a través de su retorno al mundo externo, a donde pertenece el sonido, siempre-en-tránsito, como ondas de radio que se mueven ineluctablemente hacia el espacio exterior, chateando, sin que nadie escuche”.
If I were to speak in the old language, I would express such an embodied subject as a text by Gertrude Stein, set to music by Philip Glass, performed by Diamanda Galas. Braidotti dixit.
IV.
LÍNEAS HUÉRFANAS

Tal vez todo se deba a que, cuando empecé a escribir, lo hacía en una máquina Olivetti, Lettera 33, cuerpo gris teclas blancas. Tal vez el hecho esté relacionado con que, en aquel entonces, el aspecto final de la cuartilla era siempre una sorpresa. Uno jalaba la hoja del extremo superior y, alas, después de ese angustiante chirrido del rodillo, ahí estaba, hecha a su manera, siempre inédita. Para los que solo han escrito en la pantalla debe resultar impensable lo que se hacía en aquellos tiempos: uno empezaba a teclear y no había manera de saber, con anticipación, dónde iba a quedar, o si iba a quedar, la cita de pie de página, o cuándo se iba a cortar un párrafo. Así, por eso, debido a la sorpresa con que se terminaba a sí misma una cuartilla, quedaban tantas líneas huérfanas.
Las líneas huérfanas siempre me hicieron sentir algo. Verlas ahí, tan solas, tan exhaustas, tan quién-sabe-cómo al inicio de una nueva página, me producía sentimientos encontrados. Enojo. Sorpresa. Rebeldía. Compasión. Era capaz de volver a “pasar a máquina” (como se decía entonces) toda una cuartilla, y de añadir dos o tres oraciones que poco o casi nada tenían que ver con el original, con tal de evitarlas. La de ideas que no se produjeron a último minuto, forzadas por este proceso artificial. ¡La cantidad de palabras de relleno también!
El caso es que ahora que todo se puede predecir y medir con solo presionar teclas que lo organizan todo automáticamente, las extraño. Ay, las huérfanas. Estos textos que empiezan donde deben y terminan donde ya está prescrito me producen un extraño desasosiego –ese estado no del todo desagradable y sin embargo muy molesto que se origina cuando las cosas son lo que se supone que deben de ser–. Nada tan aburrido, lo digo de todo corazón, como el deber ser que se honra a sí mismo a través de sus reglas. Nada tan decepcionante como lo esperado.
Supongo que le debo a ese extraño desasosiego este ejercicio privado: tengo tiempo coleccionando líneas huérfanas en un orfanatorio privado. Sucede así: basta con que el párrafo se corte inesperadamente al final de una hoja-pantalla para que, con ayuda del cut-and-paste, vaya el raudo y feliz cursor a salvar a la línea huérfana como si estuviera a punto de ahogarse o de sucumbir. Esa línea (usualmente corta por cortada) va a parar entonces al Textual Orfanatorio, un archivo sin otro sentido más que el servir de refugio a mis líneas huérfanas. Sin padre, sin madre, sin perro que les ladre, sin sentido, sin victoria, sin heroísmo, sin final, sin para qué, todas ellas se liberan de la completud textual, del pensamiento acabado, en un orfanatorio verdaderamente precario.
En honor a la imperfección. Para tratar de hacer una réplica del verbo, que sí existe, “desembonar”. Porque donde no hay grieta todo está completo y si todo está completo entonces no puedo respirar. Para recontextualizar y descontextualizar. Para honrar al residuo. Nada más porque sí.
Las líneas huérfanas no encuentran en ese archivo ni sosiego ni sentido, pero pueden existir, en cuanto tal, sin traicionarse, ahí.
V.
LA COSTUMBRE HEROICAMENTE INSANA
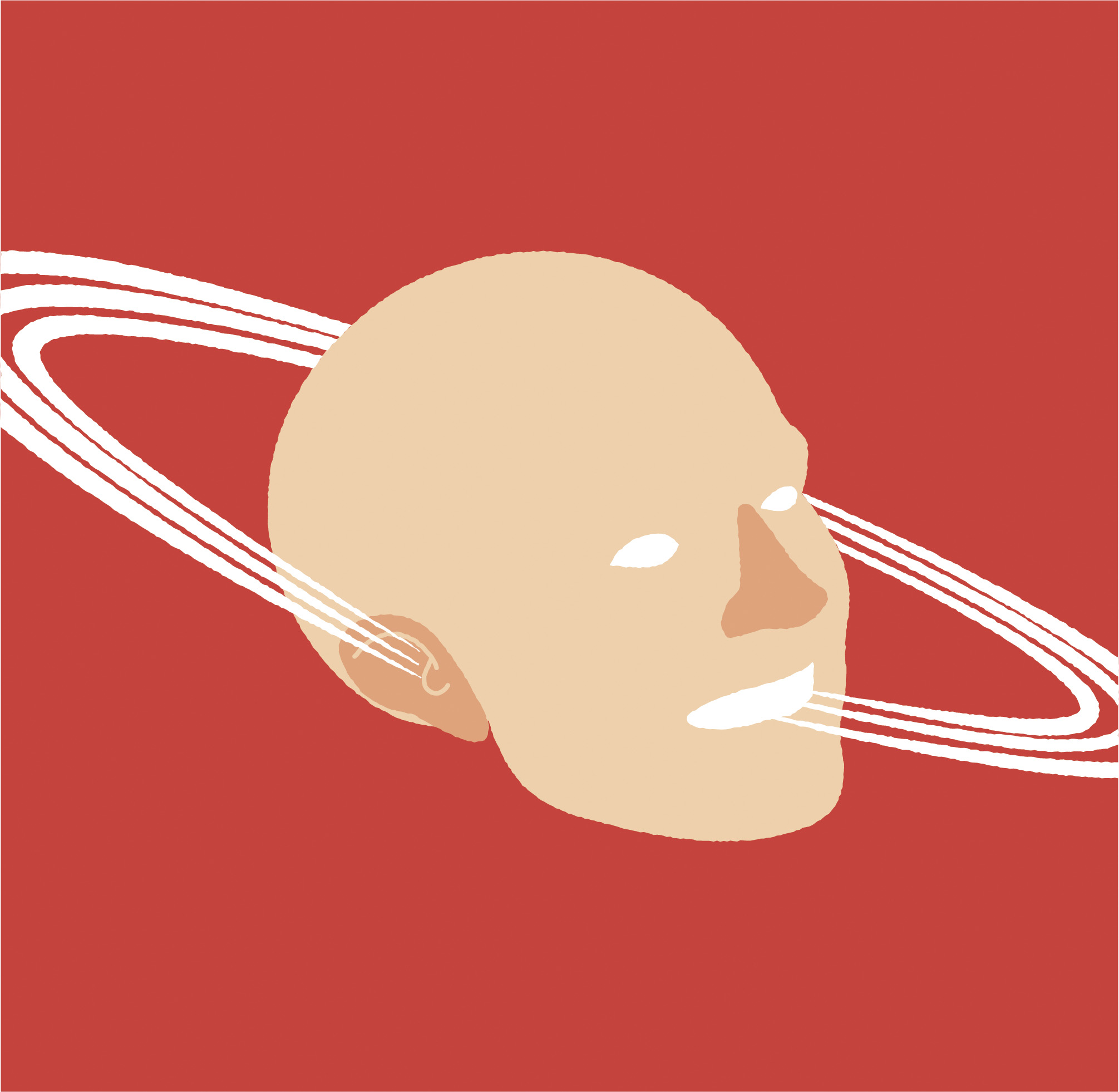
Hablando con el espectro de Ramón López Velarde una tarde de resolana
Algo extraño pasa cuando uno oye a alguien hablar solo. Algo entre promiscuo y travieso. Una especie de dúctil transgresión. Ahí está Alguien platicando con su Sí Mismo, entretenidísimo además, riéndose incluso, y uno pasa frente a la puerta abierta como una visitación de la Así Llamada (Realidad) para interrumpir ese multiloquio de fantasmas.
Algo sucede entonces, algo como la colisión descarada de dos mundos que, siendo opuestos, embonan y se besan. Uno, en todo caso, se detiene, niño tras la puerta, mano que tiembla, tratando de identificar una palabra, un guiño; intentando arrebatar un eco, un latido de ese otro mundo que, en voz baja, se aleja.
Y uno observa, de la manera más discreta posible, apenas con el rabillo del ojo, los gestos que ese Alguien que habla solo le dedica al interlocutor animado y sensible que aviva la conversación con giros ignotos y bromas secretas. En ese momento extraño y promiscuo uno se siente tentado a pensar que ahí está, presa aún del “contradictorio prestigio del almidón”, la prima Águeda –sus mejillas rubicundas, el timbre “caricioso” de su voz, toda ella avanzando por el “sonoro corredor” de la vieja casa de provincia–. Uno se convence de que ahí, a unos cuantos pasos de distancia, protegido por la transparencia de una conversación extraña, se encuentra “su polícromo cesto de uvas y manzanas”. Y en ese instante, convocada por el gesto y la concentración que vienen desde el futuro, Águeda, en efecto, está atendiendo sensata y juiciosa, cálida y medio distraída a la vez, la plática de Alguien que ha caído en “la costumbre heroicamente insana de hablar solo”, el hombre o la mujer por quien guarda desde entonces, desde antes de que la persona misma naciera, ese “temible luto ceremonioso”.
VI.
RAZÓN POR LA CUAL SIEMPRE SOSPECHÉ DEL SANTO OLOR DE LAS PANADERÍAS
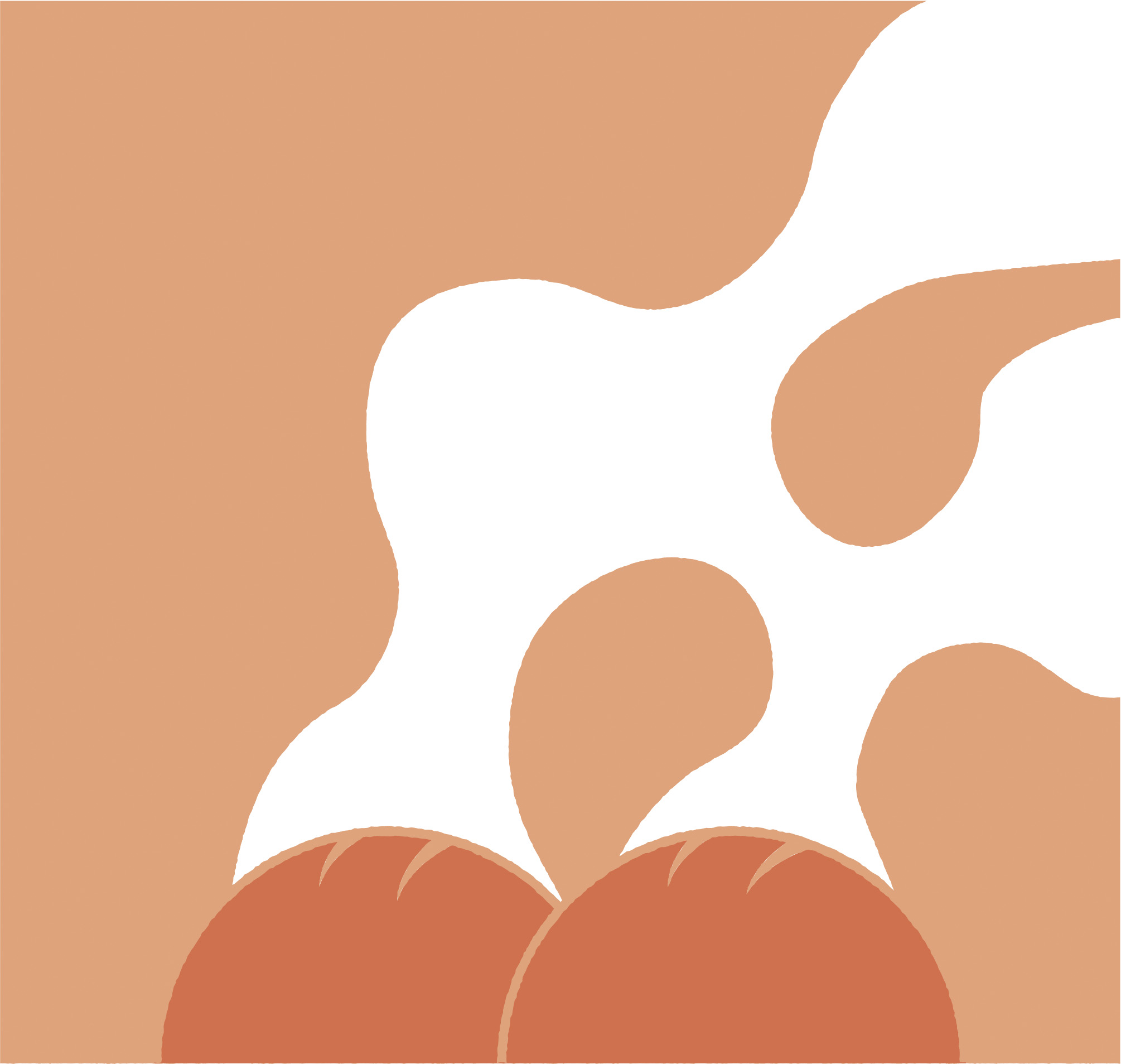
Gracias a la Real Ordenanza del 4 de diciembre de 1782, se les confirió a los alcaldes de cuartel facultades y jurisdicciones para remitir a las mujeres a figones y panaderías donde purgarían con algunos días de servicio faltas leves y de poca consideración, que no merecían la formación de proceso. Desde entonces se impuso, como medida correctiva, el depósito de las esposas que tenían problemas con los maridos; dichos establecimientos terminaron por convertirse en correccionales de carácter ilegal y efímero en donde las mujeres eran obligadas a trabajar y prestar sus servicios. Para los policías se volvió común castigar a las esposas encerrándolas varios días o meses en dichas casas comerciales donde servían como cocineras, meseras, limpiadoras y moledoras de maíz. Estos castigos eran considerados medidas terapéuticas que corregían a las esposas inquietas.
Ana Lidia García Peña, El fracaso del amor
...y por las madrugadas del terruño,
en calles como espejos, se vacía
el santo olor de las panaderías.
Ramón López Velarde, “La suave patria”
VII.
¿DE LAS FISURAS POR LAS QUE UNO SIEMPRE SE ESCAPA?

¿Del lugar que aparece en la inscripción de un acta de nacimiento? ¿De la casa a donde uno siempre regresa? ¿De esa tarde en una carretera angostísima bajo el cielo azul (impecable) y la luz invernal (filosa) mientras escuchaba, con desasida atención, una obra de Cardew? ¿De un abrazo? ¿Del norte? ¿De la frontera? ¿De todas las fisuras por las que uno siempre se escapa? ¿Del lenguaje que es una casa que es un sitio que es un lenguaje? ¿Del deseo de otro que es mi otro y el otro de otro? ¿De la tierra sobre la que caen mis zapatos? ¿Del paisaje descrito por un autor (cuyo nombre no recuerdo) en un libro que he perdido? ¿De las cicatrices? ¿Del centro? ¿De estas tremendas ganas de irse? ¿Del ritmo de las palabras a través de las cuales escuché las primigenias narraciones increíbles? ¿Del teclado? ¿Del momento ese (alucinado) (inconcluso) en que uno sabe, con total certeza, que es mortal? ¿De tu aliento cuando envuelve las sílabas de mi nombre? ¿Del hueso roto? ¿De la esquina donde di la vuelta y me perdí? ¿De la sala de espera de un aeropuerto? ¿De la biblioteca? ¿Del libro ese intransferible, innombrable, esencial? ¿De la más brillante de todas mis pesadillas? ¿Del disparo y el eco del disparo y el recuerdo del disparo? ¿Del instante en que se doblan las rodillas y se escapa el aire y a uno no le queda otra cosa más que maldecir? ¿De la maldición? ¿De estas tremendas ganas de irse otra vez? ¿Del bosque de oyameles por donde pasea una narración fragmentaria y sin anécdota? ¿De la falta de anécdota? ¿Del océano que me calmaba tanto tanto? ¿De la conversación entre amigas? ¿De la palabra “arena” cayéndose de seca? ¿De Matamoros, Tamaulipas, México? ¿De Delicias, Chihuahua, México? ¿De Tijuana, Baja California, México? ¿De Toluca, Estado de México, México? ¿De San Diego, California, México? ¿Se puede, en realidad, ser de México? ¿De la tumba donde yacen mis muertos? ¿Del signo de interrogación? ¿Del signo de admiración? ¿Del signo?
VIII.
LIBROS CON FRACTURA

Uno lo sabe nada más con tocarlos. Son los libros que pican, pinchan, horadan, quiebran. Se trata de esos libros de los que uno, por más que lo desee, no puede separarse. Los libros a los que, en flagrante peregrinación, se sigue regresando. Se los avienta contra la pared, con toda la energía que brinda uno de los pecados capitales que es la ira, o se los coloca sobre el nochero con la cautelosa mirada del que espera la detonación de una bomba o la lenta emanación de un veneno usado, con todo éxito, en la guerra del Pérsico. No curan estos libros. No hacen la vida ni feliz ni llevadera ni fácil. Hieden. Causan pánico o comezón. Con frecuencia causan pánico y comezón. Los padres y los maestros y los bienpensantes y todos los miembros de la clase media con aspiraciones sugieren, con la vocecita esa de la racionalidad a toda prueba, con el susurro seductor de la era mercantil y la fordista e incluso la posfordista a cuestas, su desaparición, de preferencia inmediata. Son libros sin terapia semanal sin psicoanalista sin solución médica. Se trata de los libros que murmuran, solo cuando uno está a solas, en la esquina última de un cuarto que es uno mismo: cuida tu fractura: nútrela: expándela. Tu fractura es tu casa: tu tesoro: tu bien. Baja a tu fractura, ilumínala, sube hacia ella. Tu fractura es la letra.
IX.
LAS CARTAS SOBRE LA MESA

Cuando Franz y Felice intercambiaban cartas a un ritmo demencial –a menudo dos o tres misivas al día– ¿sabían los enamorados de la grafía que prefiguraban el arte de chatear? Lejos de ser el modelo ideal de la carta decimonónica –una unidad entera, con principio y fin–, las que se mandaban puntualmente estos habitantes de Europa central se regían por el arte de fragmentar y abundaban en la minucia tanto física como mental de todos los días. Se trata, en efecto, de un cúmulo de cartas de amor: un amor mental en el que la tinta y el papel y la velocidad sustituyen al cuerpo.
Otros que utilizaron la carta y, con mayor frecuencia, el telegrama, con una intensidad que también prefiguró la correspondencia electrónica, fueron, sin duda, los personajes de Drácula, la novela que Bram Stoker publicó en 1897. Acaso no es del todo casual que sea alrededor de un no muerto que la escritura, y especialmente la transmisión de la escritura, se convierta en el verdadero hueco central de la novela. Tengo la impresión de que entre Mina y Jonathan y el doctor Van Helsing prepararon el terreno para el eventual surgimiento de los mensajes de texto. En todo caso, y tal como lo demuestran las múltiples aventuras de los londinenses en Transilvania y de regreso, aunque a veces parece ganarle a la realidad, la escritura siempre llega un poco más tarde.
X.
ONOMATOPÉYICOS
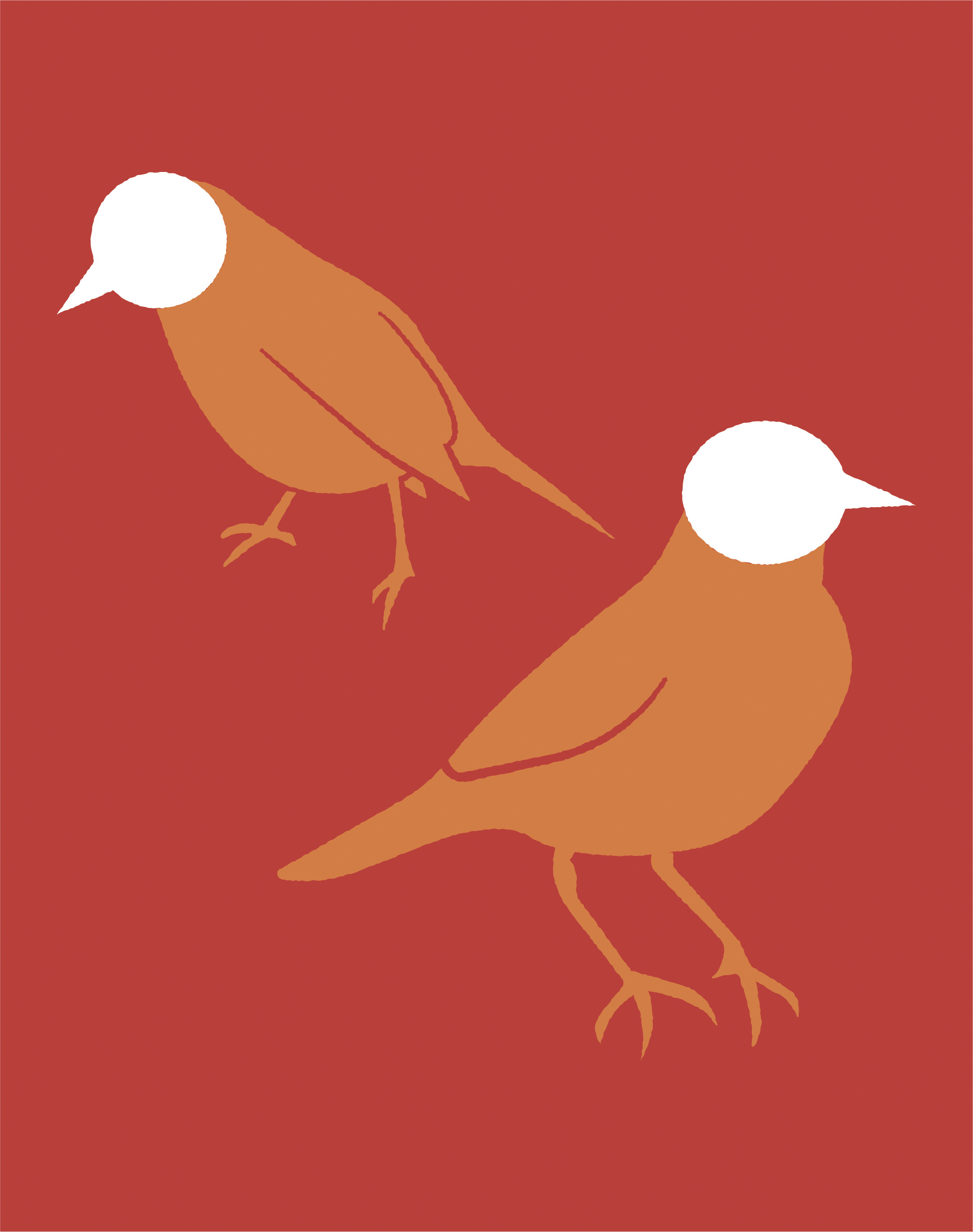
Dice Juan Rulfo en la segunda página de Pedro Páramo: “Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar”.
Dice Juan Carlos Bautista en la última página de Cantar del Marrakech: “¡Cuir! ¡Cuir! ¡Cuir!”.
El tiempo, efectivamente, pasa.
XI.
CORONARSE
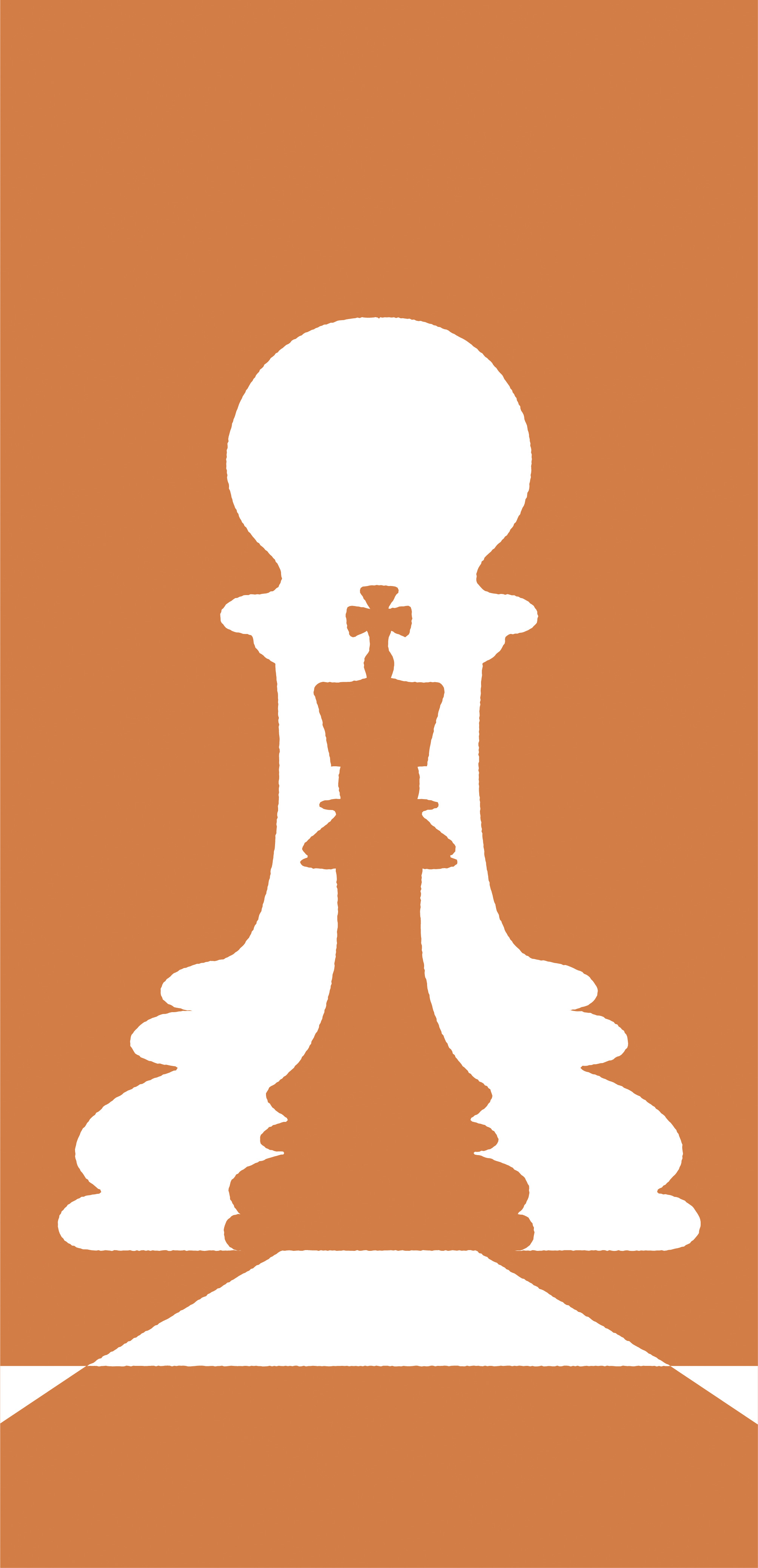
Es una ley del tablero de ajedrez que una pieza, cuando llega hasta la orilla contraria, puede optar por otra identidad. Como si la orilla misma fuera el sitio de un permanente carnaval bajtiniano, el humilde peón puede convertirse ahí en iridiscente reina; la vertical torre en oblicuo alfil. El tú en el yo, y el viceversa en casi lo mismo pero no así. La cosa, por supuesto, está en llegar a esa frontera. La cosa, quiero decir, está en orillarse para la orilla (como tan sabiamente lo explican los policías de tránsito mexicanos). Y luego, claro, en saltar desde ahí. La cosa.
XII.
LO ROTO PRECEDE A LO ENTERO
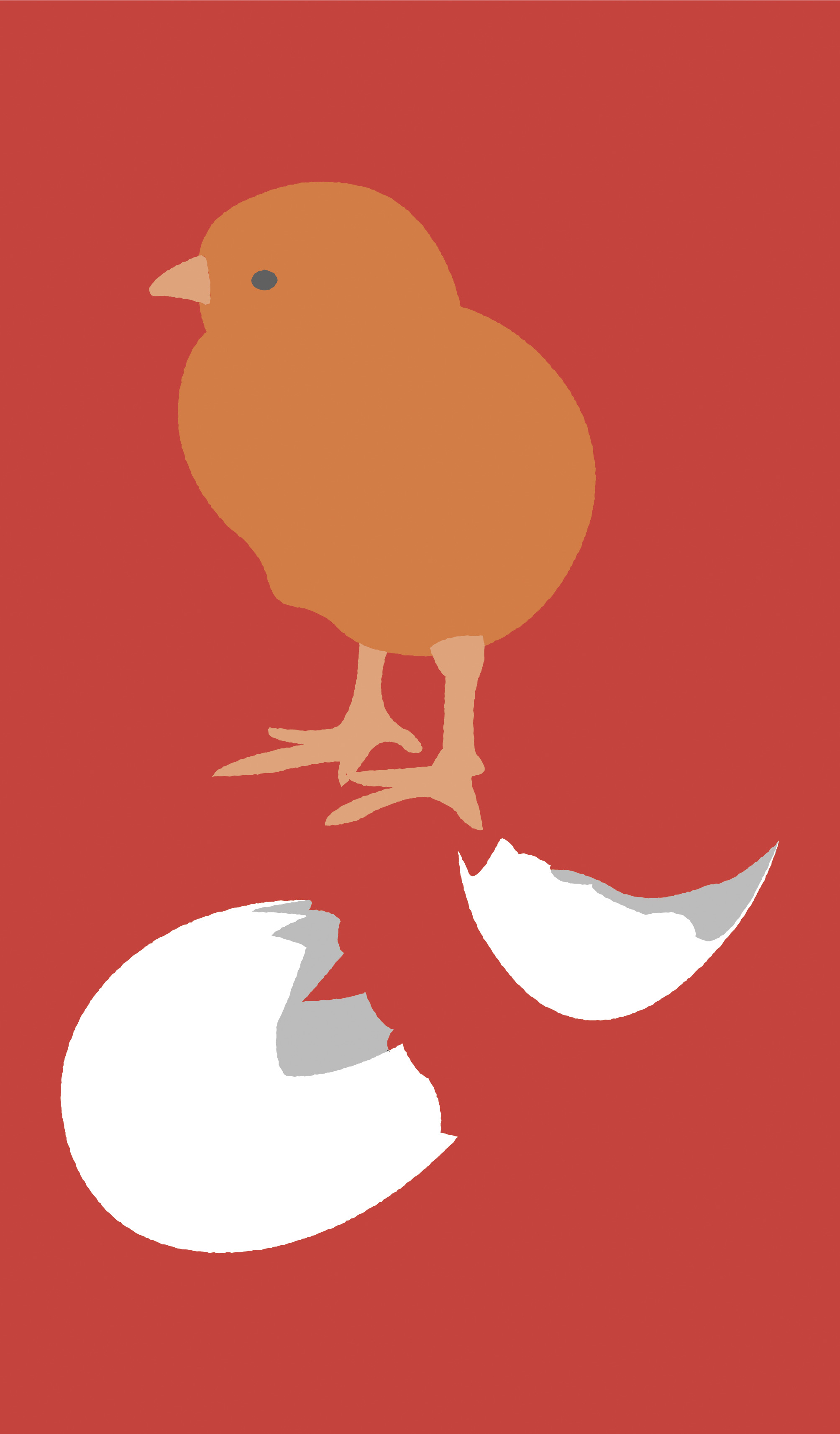
Dic Robe Juarr qu, cua de na ha serv hab co pal enter, ha q habl co pedaz d palab –reconq e olvi balbu y dej q lo pedaz s pegu des pues sol os co sueld l s hue y la rui s. Dic q lo troz os d alg sn anter a alg.
y, co puen lee, toy d acuer.
ACERCA DEL AUTOR

En 2009, ganó por segunda vez el premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela "La muerte me da". En 2017 fue galardonada con el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco.