La astucia de Eva
A pesar de ser uno de los grandes clásicos del cine norteamericano y la película con mayores nominaciones a los Óscar –junto a Titanic y La La Land–, muchos no saben que All About Eve, el largometraje de 1950 dirigido por Joseph L. Mankiewicz, está basado en un cuento homónimo de la actriz y escritora Mary Orr que fue publicado inicialmente en la revista Cosmopolitan, en su edición de mayo de 1946. A continuación el relato de las sórdidas estratagemas de Eva Harrington vertido por primera vez al español.
Traducción por Andrés Hoyos.
POR Mary Orr
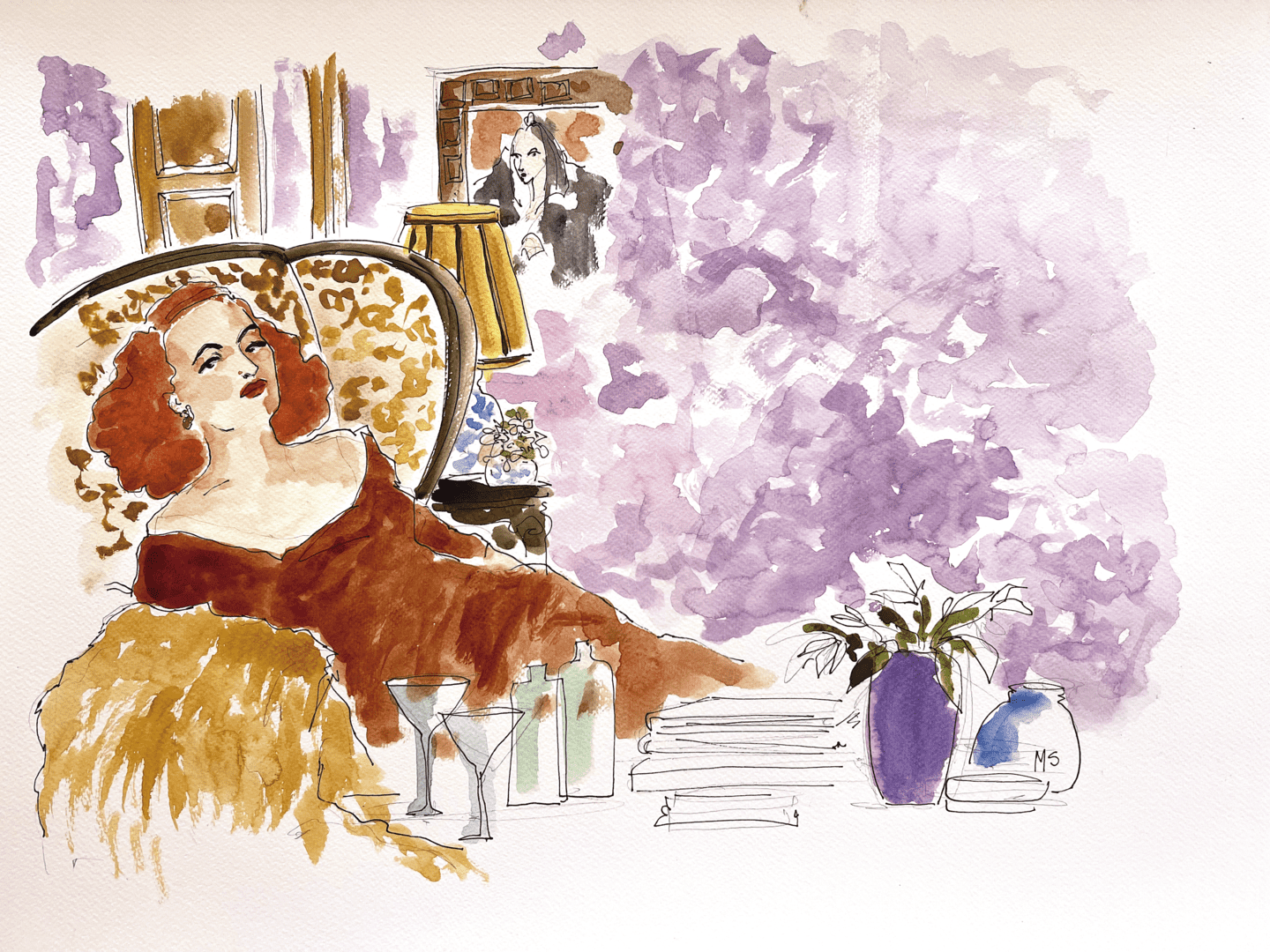
Ilustración de Manuel Santelices
Una chica joven se dirige a Hollywood con un contrato de mil dólares a la semana en el bolsillo, firmado por una importante compañía cinematográfica. La llamaré Eva Harrington porque, aunque ese no es su nombre, la parte de Eva del alias no es inapropiada, dadas las actividades serpenteantes del original en un jardín que alguna vez fue pacífico. En un año o dos, estoy segura de que la señorita Harrington será para usted tan familiar como Ingrid Bergman o Joan Fontaine. Cuando ya sea una estrella, estoy igualmente segura de que los hábiles agentes publicitarios de Hollywood que envuelven en glamur a estos seres celestiales darán la versión de su éxito. Pero sin importar lo que inventen, no será tan interesante o irónico como la historia real. Nunca se les ocurriría decir al público la verdad. Las estrellas deben ser presentadas bajo una luz cálida y comprensiva, y uno podría rascar mucho tiempo antes de encender una chispa semejante en la personalidad de Eva Harrington.
La vi por primera vez en una noche fría de enero, cuando nevaba. Yo estaba sentada cómodamente bajo un cobertor de piel en el asiento trasero del carro de lujo de Margola Cranston. Estábamos estacionados a la entrada del escenario del teatro de Margola, esperando que ella saliera. Con nosotros me refiero a su chofer Henry y a mí. Henry se hallaba pacientemente frente a mí, mostrando la fortaleza de alguien cuya principal ocupación en la vida es esperar. Pero administrar tiempos de espera no es lo mío, y mis dedos enguantados marcaban un tempo irritado en la tapicería policromada de Margola. Yo misma soy actriz y puedo ponerme o quitarme el maquillaje a la misma velocidad en que entro y salgo de una ducha fría. No así Margola. Ella rara vez salía del teatro antes del cuarto para las doce. Lo que ocurría en su camerino durante tres cuartos de hora era un misterio que solo conocían su doncella, Alice, y ella misma. En consecuencia, si uno quería ver a Margola después del teatro, esperaba. Sin embargo, no era una vigilia solitaria.
Había una multitud a la puerta del escenario. Eran los típicos aficionados a los autógrafos, todos con sus libritos abiertos y plumas que chorreaban tinta. Algunos parecían aficionados inteligentes; llevaban programas para que Margola los firmara y obviamente habían visto la obra esa noche. Yo podía oír sus comentarios entusiastas a través de la pequeña grieta de la ventanilla del auto, que había bajado para dejar salir el humo de mi cigarrillo. Unos pocos chicos uniformados soñaban con salir con Margola, sueños que no se concretarían. Solo había parada allí una persona a la que no pude catalogar. Estaba de pie cerca al carro, y pude ver su rostro claramente bajo la luz de la farola.
Era un rostro joven e inusual, pero nada bonito. Como ella era bastante vulgar, la cantidad de maquillaje que llevaba me pareció exótica. Lo que quiero decir es que las pestañas postizas quizá se vean muy bien en Lana Turner, pero el mismo par puede resultar incongruente en una maestra de escuela. Esta chica tenía una expresión seria y remilgada. Vestía un abrigo rojo, cálido y práctico. En la cabeza llevaba una pequeña boina oscura que no iba bien con el abrigo. También calzaba zapatos abiertos y de tacones altos, de modo que allí, parada en medio del aguanieve, sus pies debían de estar fríos. Las manos las tenía metidas en los bolsillos del abrigo y le colgaba del brazo izquierdo un bolso gastado. Su actitud era tímida y reticente. Bajo las largas pestañas, los ojos miraban al suelo. Se paraba primero sobre un pie y luego sobre el otro para mantenerse caliente, pero no mostraba fatiga por la larga espera.
Seguí preguntándome quién era y por qué estaba allí hasta que Margola finalmente apareció por la entrada del escenario. Yo la había visto salir muchas veces. Era un acto soberbio. Uno sabía perfectamente que no estaba sorprendida en lo más mínimo por la multitud reunida allí, pero su expresión fue una de asombro encantado. ¡Tanta gente allí para verla! ¡No podía ser! Ella sonrió y firmó los autógrafos, hablando primero con una persona y luego con otra. Irradiaba cortesía. Todos se iban exclamando: “¡Qué encanto!”. “¡Tan modesta!”. “¡Qué amable!”.
Margola después se subió al carro y se disculpó por hacerme esperar, diciendo:
–¡Vaya gente pesada! ¡Qué aburridos! ¡Qué tontos!
Yo era una de las pocas amigas mujeres de Margola. Mi esposo, Lloyd Richards, había escrito la obra en la que ella actuaba entonces, con gran éxito. Lloyd también había escrito otra de sus obras más populares. Nadie mejor que él sabía que gran parte del éxito se debía a la actuación de Margola. Sin ella, podrían haber estado en escena cinco, seis o siete semanas. Con ella, la primera obra había durado dos años, y el gran éxito actual prometía superar ese lapso. Porque no cabía duda de que Margola era una gran actriz.
Al verla firmar los autógrafos, me pregunté por enésima vez qué la hacía tan exitosa. Nadie lo adivinaría al verla fuera del teatro. Era diminuta, con la figura infantil de un ángel de Botticelli. Sobre el escenario, su ropa estaba a cargo de Carnegie, Valentia y Mainbocher. Fuera del escenario, sus prendas las hacía ella misma. Consistían generalmente en suéteres viejos y faldas de tweed. Una vez eché un vistazo a su armario y descubrí una docena de vestidos sin usar. La conozco desde hace seis años y dos veces la he visto con un vestido decente. Una fue en el funeral de un gran productor al que ella no respetaba y otra cuando fue a recibir un Premio de la Crítica que no quería.
Su cabello era otra cruz que sus amigas teníamos que llevar. Cuando no estaba en el escenario, generalmente lo amontonaba en la parte superior de la cabeza como si se acabara de caer de la bañera. Incluso sobre el escenario, a veces podía parecer un trapero del teatro. Esa noche lo llevaba metido bajo un pañuelo pintado a mano, atado debajo de la barbilla, a la manera campesina. Llevaba un abrigo de visón, cierto, pero en ella podía ser de vieja rata almizclera. Le llegaba hasta los tobillos y estaba seis años pasado de moda. Nadie que no fuera un genio podría vestirse como ella y salirse con la suya.
Lloyd siempre ha dicho que ella carece por completo de atractivo sexual, al menos para él. A mí me resulta tremendamente atractiva. Él le concede un activo en el camino de la belleza, uno muy obvio: el par de ojos enormes, que detrás de las candilejas pueden traicionar con claridad cristalina los pensamientos en la mente de cualquier personaje. Además, parece tener el secreto de la eterna juventud. La he visto sin maquillaje bajo un sol brillante y no parece tener más de veintinueve o treinta años. Si Margola se vuelve a ver de cuarenta y cinco, que me revisen los ojos.
Nos llevamos bien el día en que nos conocimos. A menudo teníamos desacuerdos, yo discutía con ella y bromeaba a costa suya. A veces, Lloyd parecía preocupado y me decía que no fuera demasiado lejos, que recordara que le debía gran parte de mi penthouse y de los abrigos de marta. Sin embargo, a pesar de mi lengua ácida, hasta el día de hoy ha preferido mi compañía a la de la mayoría de mujeres.
Ser la mejor amiga de Margola es en muchos aspectos bastante aburrido. Soy el tipo de mujer que solo se siente a gusto ataviada con un sombrero Daché en el Club Stork o en El Morocco. Y ya que Margola siempre parece una turista, es casi imposible convencerla de cenar en cualquier lugar frecuentado por la alta sociedad. Prefiere un bar detrás de alguna charcutería, del tipo de Sardi’s, o su propia casa.
La noche en cuestión fue en su hogar, y el hogar de Margola es un nido de cuarenta habitaciones en el barrio de Great Neck, Long Island, llamado el Cottage de los Capuletos. Eso significaba que yo debía quedarme toda la noche, primero porque se serviría una gran cena y luego se necesitaba conversación hasta las tres o cuatro de la mañana, ya que a Margola le encanta hablar bajo la luz de la luna. En consecuencia, mi maletín de viaje descansaba incómodamente a mis pies. Lloyd me había dado un beso de despedida cuando fui al teatro, y el brillo en sus ojos delataban su emoción por ir a una sesión de póker.
–Que tengas una linda fiesta de gatas –fueron sus palabras de despedida.
Yo sabía que en privado se sentía aliviado de que no fuera a haber un cuarteto con el esposo de Margola, Clement Howell. Clement es un director y productor bastante inteligente, pero muy inglés y pomposo. Lloyd solo puede aguantar dosis moderadas del acento de la isla.
Margola estaba cerca del carro cuando de repente la chica andrajosa del abrigo rojo entró en su línea de visión. Vi los ojos de Margola nublarse y su expresión cambiar a una de fastidio. La chica pronunció unas pocas palabras y la miró de una manera suplicante, con sus grandes ojos llenos de lágrimas. Pero no logró derretir la actitud gélida de la estrella. No pude oír lo que Margola le dijo exactamente, pero sabía que no era agradable, y capté la última frase, que fue:
–No quiero que me molestes todas las noches–. Con eso, se subió al carro y cerró la puerta–. Vete, Henry –le ordenó al chofer y se hundió en la esquina del asiento como un niño malhumorado.
–Bien –dije en mi tono más sarcástico–, pensé que siempre eras tan encantadora con tu público. ¿Qué pasa con la pequeña señorita del abrigo rojo? ¿Está vendiendo algo?
Margola me miró fijamente.
–No sabes por las que he pasado con esa chica. No te puedes imaginar lo que ha dicho y hecho. Cómo me mintió y me puso en ridículo.
–Ya, ya, Margola –le dije–, no actúes. No seas tan dramática. ¿Qué podría hacerte una pobre chica como esa?
–Es una historia demasiado larga –dijo–. Además, me pongo furiosa cada vez que pienso en eso.
Encendí un cigarrillo y se lo entregué.
–Vamos –dije–. Tendrás que contármelo ahora. Tenemos un largo viaje por delante, sin nada más que hacer que conversar.
Ella inhaló profundamente.
–Su nombre es Eva Harrington –dijo–. Traduciendo, eso significa que ella es la mujer más horrible que he conocido. No hay extremos a los que no llegue.
–Empieza por el principio –dije–. No en el tercer acto. ¿Cómo te encontraste con este modelo de virtudes?
–Fue culpa de Clement –suspiró Margola después de una pausa–. Primero, él me llamó la atención sobre ella. Me preguntó si había notado a la chica que se paraba a la entrada del escenario y simplemente me miraba salir. No me pedía autógrafos, ni fotos, ni trataba de hablarme, simplemente se quedaba allí y miraba.
–Yo dije que no me había fijado.
–Él dijo que ella siempre llevaba un abrigo rojo y que me asegurara de darle un vistazo la próxima vez.
–Hoy llevaba un abrigo rojo –interrumpí.
–Lo sé –dijo Margola haciendo a un lado mi comentario con impaciencia–. Bueno, la siguiente vez que entré al teatro, creo que era para una matiné, la vi. Estaba allí cuando terminó la función de la tarde. La volví a ver cuando regresé después de la cena, y al terminar la función de la noche, todavía estaba allí.
–Esa vez, cuando me deshice de la multitud, le hablé. Le pregunté si podía hacer algo por ella y me dijo que no. Dije que la había visto en la matiné y que mi esposo la había visto antes. Dijo que se paraba allí todas las noches. No podía creer lo que oía. Le dije: “Bueno, ¿qué quieres?”. Ella respondió: “Nada”. Le dije: “Debe haber algo”, y finalmente dijo que sabía que si se quedaba allí el tiempo suficiente, eventualmente yo le hablaría. Le pregunté si eso era todo lo que quería y dijo que sí, que me había visto por primera vez en San Francisco cuando estaba de gira con Tener un corazón.
Esa fue la primera obra de mi esposo en la que apareció Margola.
–Dijo que me había seguido a Los Ángeles y con el tiempo fue hasta Nueva York.
–¿Solo para quedarse parada a la puerta de tu escenario? –pregunté asombrada.
–Asistía a la obra –dijo Margola– tantas veces como podía.
–Qué devoción –dije.
–Eso –dijo Margola con tristeza– fue lo que supuse. Estaba muy impresionada. Pensé: esta es mi fan más ferviente. Me sigue claramente hasta el otro lado del país. Ve mis obras con frecuencia a pesar de que, obviamente, tiene muy poco dinero. Se queda parada noche tras noche a la puerta de mi escenario solo para verme salir y finalmente hacer que yo hable con ella. Me conmoví.
–Entonces, ¿qué pasó? –insistí.
–Bueno –respondió Margola–, sentí que tenía que hacer algo para pagarle a esta niña por su admiración. Solo tenía veintidós años. Pensé en darle una noche de la que siempre se acordara. Así que la invité a venir a casa conmigo. Ella actuó como si estuviera en el séptimo cielo. Tenía un ligero acento que, me dijo, era noruego. Según ella, sus familiares habían inmigrado aquí seis o siete años antes y tiempo después la habían dejado con una tía y se habían regresado a Noruega. Por supuesto, debido a la guerra no habían podido volver y ella no supo nada de ellos en meses. Mientras tanto, se había casado con un joven aviador norteamericano y estuvo viviendo en San Francisco porque a él lo habían asignado a la costa Pacífica. Le pregunté cómo le iba y me dijo que al principio había tenido el sueldo de su marido, pero después lo mataron en Bougainville y desde entonces había vivido muy pobremente de su seguro.
–Qué triste.
–Exactamente lo mismo pensé yo –dijo Margola–. Aseguró que verme actuar y ver mis obras era su única felicidad desde que llegó el telegrama sobre la muerte del esposo. Me pareció que debía hacer algo por ella. Descubrí que escribía a máquina y tomaba taquigrafía. Había trabajado como secretaria en San Francisco. De repente se me ocurrió que esta chica podía ser mi secretaria. Sabes que soy difícil de complacer, pero había alguien que me adoraba, que sería leal, que era callada y al mismo tiempo educada. Hablaba inglés maravillosamente y parecía inteligente. Así que le pregunté si quería trabajar para mí. Nunca vi una respuesta semejante. Se echó a llorar y me besó la mano. Generalmente detesto ese tipo de cosas porque sé que no son sinceras, pero esta vez estaba segura de que era genuino. Ella era tan ingenua, tan poco sutil.
–La forma en que lo dices sugiere que no había tal.
–No saques conclusiones –dijo Margola de manera cortante. Pese a mi impaciencia, tuve que esperar a que le diera tres o cuatro caladas a su cigarrillo.
–Bueno, le di ropa a la desdichada chica para que tuviera qué ponerse. Le pagaba veinticinco dólares a la semana. Todo lo que tenía que hacer era atender mi correspondencia, enviar fotografías, etc. Algunas cartas debía responderlas ella sin molestarme, pero cualquier cosa que sintiera que necesitaba mi atención particular, me la debía mostrar. Al principio todo funcionaba a las mil maravillas. Luego, pasado más o menos un mes, comenzó a fastidiarme.
–¿Cómo así? –fue mi pregunta inevitable.
–Porque me miraba fijamente, todo el tiempo. Me daba la vuelta de repente, y ahí estaban sus ojos sobre mí. Me daban escalofríos. Finalmente, no pude soportarlo más. De repente, me di cuenta de que me estaba estudiando, imitando mis gestos, mis formas de hablar, casi haciendo las mismas cosas. Era como tener una sombra viva. Al final le dije a Clement que debería emplear a la chica en su oficina, que podría atender mi correo desde allá, en vez de hacerlo desde mi casa. Quería sacarla pero, al mismo tiempo, no quería despedirla. Todavía sentía lástima por ella. Además, su trabajo era muy satisfactorio.
–Clement estaba encantado con ella –prosiguió Margola, con cierta circunspección–. Su propia secretaria acababa de renunciar para casarse y esta chica encajaba perfectamente en el puesto. Empezó a leer para nosotros obras de teatro e hizo algunas observaciones bastante inteligentes. Entonces, un día tuvimos un ensayo. Fue cuando estábamos poniendo a la señorita Caswell en el papel de hermana, y a mí me dolía la muela y no fui.
No habían llamado a mi suplente, quien estaba fuera, y el director de escena no pudo ponerse en contacto con ella. Eva había ido al ensayo con Clement para tomar notas y, como no había nadie para hacer el papel, ella se ofreció como voluntaria. Clement le dijo al director de escena que le diera el guion para que lo leyera y, para su asombro, ella dijo: “Oh, yo no necesito eso”. Bueno, querida –Margola se aproximó a mí cuando el carro giró por una esquina–, ¿puedes creer que ella se sabía cada línea de mi papel? No solo cada línea sino cada inflexión, cada gesto. Clement estaba fascinado con la actuación inesperada de Eva.
–¿Era realmente buena?
–¿Buena? –Margola alzó una ceja pintada–. ¿Buena? Era maravillosa. Clement incluso sugirió que era un poco mejor que yo. Claro, no se atrevió a decirlo, pero sí me fastidiaba con esa posibilidad. Dijo que, cerrados los ojos, no hubiera detectado ninguna diferencia entre ella y yo.
–¿Y qué pasó con el acento noruego?
–Al parecer –Margola se encogió de hombros– se acababa de esfumar. Ahora entiendo por qué.
–Yo no –dije.
–Lo entenderás –dijo Margola sin rodeos–. De todos modos, Clement estaba tan asombrado con la exhibición de la chica que la invitó a tomar té después. Ella le confesó que siempre había querido ser actriz y le pidió que la ayudara. Se lo pidió a él, ¡no a mí! ¿No crees que ese fue un engaño odioso?
Admití que lo era, pero pensé en privado que la chica había sido bastante inteligente. Las grandes actrices no se caracterizan por promover a jóvenes brillantes.
–Le dijo que solo se había parado en la puerta de mi escenario porque quería conocerlo a él, a quien consideraba el director y productor más brillante de Nueva York. Él no me dijo eso. Lo descubrí más tarde. Pero Clem estaba muy halagado. Después de todo, él solo es un hombre, y yo recibo más atención de la que me corresponde. Siempre lo presentan como el esposo de la señorita Cranston, lo que probablemente lo irrita más de lo que admite. Pero aquí había alguien mirándolo con ojos abiertos como platillos, diciéndole que era maravilloso, y él cayó. Me dijo que ella era la joven más talentosa que había visto en años, que debíamos ayudarla. No contesté nada. Sabía que tenía que manejar eso con mucho cuidado. Le pregunté a Eva por qué no me había dicho a mí que quería ser actriz y por qué no me había pedido que la ayudara. Tuvo el descaro –Margola hizo una pausa para darle más drama a sus palabras– de decirme que ella sabía que a mí no me gustaría la competencia.
Solté una carcajada. Era ridículo. Incluso los mejores actores secundarios tienden a fundirse con el escenario cuando Margola se echa a andar.
–No le falta ego –dije entre dientes.
–¡Ego! –exclamó Margola mientras apagaba su cigarrillo en el cenicero–. ¡Espera a que te hable de la carta! Llegó varios días después de ese ensayo. Eva vino a mi camerino antes de la función con cuatro o cinco cartas. Esta en particular hacía parte del conjunto. Me dijo que yo debía darles mi atención personal. Las puse en mi bolso, las llevé a casa y me olvidé de ellas. Varios días después, Eva me preguntó si las había leído y le dije que no. Me instó a hacerlo particularmente. Se lo prometí, pero aun así lo pospuse. Odio leer el correo. A los pocos días, me estaba increpando por no haber leído las cartas. Yo todavía no lo había hecho. Esa noche, Alice me dijo que la señorita Harrington había venido a mi camerino mientras yo estaba en el escenario. Estaba buscando algo en mis bolsillos y en mi bolso. Eso no me gustó, y después de la obra se lo reclamé. Me dijo que estaba buscando las cartas, porque había una que, pensándolo mejor, yo no debería ver. Le dije que ella me había dado la carta para empezar, así que era un poco absurdo decidir ahora que yo no debería verla. Pero tanto si yo leía las cartas como si no, ella nunca más volvería a revisar mis cosas. Se echó a llorar y exclamó que solo quería evitarme el dolor. Yo había sido tan amable que ella no quería que mis sentimientos fueran heridos. Ella solo me había dado la carta porque cuando la leyó por primera vez estaba tan emocionada que quería que yo la viera, pero pensándolo mejor se dio cuenta de que podría lastimarme. Le comenté que después de las cosas que los críticos habían escrito sobre mí, nada en ninguna carta podría desconcertarme. Ahora me doy cuenta de que todo era una pantomima para que yo leyera esa carta sin más demora, y lamento decir que funcionó. Esa noche, cuando llegué a casa, fue lo primero que hice. Era muy fácil decidir a qué carta se refería. Decía algo como esto…
Querida señorita cranston:
Hoy estaba comprando un boleto para ir a su obra. La puerta del teatro estaba abierta, y como podía escuchar voces y nadie vigilaba, entré para ver qué pasaba. Parecía un ensayo. Una chica estaba interpretando el papel que después reconocí, cuando vi la función real, como el suyo. Supongo que era su suplente. Sé que las estrellas de su calibre siempre están celosas de la capacidad de los jóvenes, pero mi querida señorita Cranston, la supongo por encima de esos sentimientos mezquinos. Estoy seguro de que amando el teatro como lo ama usted, deseará enriquecerlo. En su grupo, escondida entre bastidores, está la joven intérprete más brillante que he visto en mi vida. Me hechizó. Ella aportó al papel toda la habilidad que usted tiene, además de la juventud. Esperé afuera a esta joven y le pregunté su nombre. Era Harrington. Ayúdela a obtener la oportunidad que tanto se merece.
La carta estaba firmada por “uno de sus devotos seguidores”.
–Claro que la había escrito ella misma –dije yo casi sin aliento.
–Eso creo –dijo Margola–. Estaba segura, pero como venía escrita a máquina, no podía probarlo. Al día siguiente, simplemente le dije a Eva que qué coincidencia que la puerta del teatro estuviera entreabierta cuando ella estaba ensayando mi papel. Nunca lo volvimos a mencionar.
Me resistí a comentar. Pude sentir que Margola estaba preparando una gran escena.
–No mucho después de esto, surgieron las audiciones de John Bishop.
Asentí. John Bishop es uno de los mejores productores de Broadway. Cada temporada realiza audiciones a las que talentosos desconocidos pueden venir y representar una escena de su propia elección en el escenario del teatro. Los jueces son otros productores, buscadores de talento de compañías cinematográficas y agentes. La razón oficial de Bishop para hacer esta competencia es su deseo altruista de darles a los actores embrionarios la oportunidad de ser vistos; el ganador a menudo ingresa directamente a un espectáculo de Broadway.
–Bueno, mi querida –continuó Margola–, Eva estaba loca por participar en las audiciones de Johnny. Fue adonde Clem y le suplicó que le presentara a Johnny. Él dijo que no era necesario, que simplemente tenía que llenar el formulario de solicitud que había en la oficina de Johnny y que cuando llegara su turno la llamarían. Tras descubrir que eso era cierto, ya no sirvió para secretaria. Estaba completamente indecisa sobre qué escena escoger y quería que Clement la aconsejara y la entrenara. Le dije que escogiera una escena de Un beso para Cenicienta porque sentí que era más bien del tipo patético y melancólico, pero Clem eligió una de El maestro constructor de Ibsen, y en concreto el personaje de Hilda, porque con ella le serviría el acento escandinavo. Ella naturalmente siguió el consejo de Clement, no el mío. Estudió la escena y, cuando la hubo memorizado, Clement la repasó con ella. Llegó a casa fascinado. Una vez más, pensó que era maravillosa. Insistió en que yo bajara al teatro y le diera algunas sugerencias. En ese momento yo tenía tanta curiosidad por ver a la futura Jeanne Eagels que accedí. Un día antes de la matiné, fui temprano al teatro y ella actuó la escena para mí.
–¿Y ella sí era tremenda? –pregunté yo.
–Me impresionó –admitió Margola a regañadientes–. Es talentosa, no había duda de eso. Tenía una voz maravillosa y leía las líneas con gran sinceridad, aunque no se ocultaba el hecho de que era completamente inexperta y torpe. Supongo que eso no salió a relucir cuando copiaba mi papel porque me tenía como modelo. Hice lo que pude para ayudarla a ocultar los defectos y le mostré otros pequeños trucos, que ella se aprendió lo suficientemente rápido. No estaba tan emocionada como Clement, pero pude ver que había algo de cierto en las opiniones que él daba. Las audiciones tuvieron lugar unos días después. Llegó a las finales y luego, en el gran día, ganó. Todo el mundo estaba terriblemente entusiasmado con ella. Los cazadores de talentos cinematográficos se atropellaban para hacerle pruebas, los agentes querían su contacto. Ella pensó que ya lo había logrado. Fue una estrella de la noche a la mañana, así que ahora la historia podría salir a la luz.
–¿Cuál historia?
–La historia de ella. La verdadera. ¡La patética, melancólica e ingenua Eva Harrington concedió una entrevista a los periódicos sobre cómo había engañado durante varios meses a la mejor actriz de teatro!
–¿Te había engañado a ti? ¿Cómo?
–De todas las maneras. Su historia completa era una pieza de ficción. Nunca había estado más cerca de San Francisco que Milwaukee, donde nació. Era noruega por ascendencia, pero su acento lo había aprendido de una camarera en el restaurante de su papá. Los padres estaban a salvo en Wisconsin.
–¿Para qué quería un acento?
–Por glamur, querida. Muchas actrices extranjeras tienen éxito aquí. Ella pensó que un acento la consagraría.
–Pero eso de sus padres atrapados por la guerra en Noruega, ¿para qué sirve? –pregunté.
–Para suscitar compasión. Lo del esposo iba en esa misma dirección.
–¿Quieres decir que no era viuda?
–Nunca había estado casada.
–¡Dios mío! –dije.
–La trama toda era una obra maestra de detalle –prosiguió Margola, disfrutando de mi asombro–. En Milwaukee había sido una secretaria con ambiciones escénicas. Ahorró lo suficiente para venir a Nueva York a vivir durante seis meses. Una vez aquí, emprendió una cuidadosa campaña para salir adelante en el teatro. Decidió conocernos a Clem y a mí. Creo que sus ideas iban más allá, planeaba romper nuestro matrimonio. Estar casada con un gran productor-director era perfecto para Eva. Una vez me comentó que toda actriz importante en el teatro necesita un hombre exitoso detrás de ella. Esa parte no cuajó, pero el resto funcionó bastante bien. Como secretaria de Clem, había conocido a la mayoría de los grandes agentes, dramaturgos y actores importantes. Ahora, además de estos contactos, había tenido la oportunidad de mostrar sus habilidades y había salido ganadora. Les parecía muy divertido en el periódico que el director Clement Howell hubiera tenido un genio en su propia oficina y que otro productor hubiera debido descubrirla. Al pobre Clem le hicieron cuanta broma al respecto. Esa entrevista fue el quiquiriquí más fuerte que he leído. La parte más divertida fue cómo yo había caído en que ella era mi gran admiradora. Eso la convertía en una actriz aún mejor: había interpretado un papel en la vida real de manera tan convincente que a ambos nos había engatusado por completo. Podría haberla estrangulado. Naturalmente, ella no esperó a ser despedida. Renunció como secretaria de Clem, diciendo que ya no podía estar atada a una oficina. Empezó a vestirse con ropa que llamaba la atención. Y comenzó a usar maquillaje en cantidad porque el informe en la mayoría de sus pruebas de pantalla decía que carecía de “atractivo sexual”.
–¿Y por qué sigue parada a la puerta de tu escenario? –pregunté–. No entiendo.
–Ahí fue donde nosotros reímos de último –dijo Margola alegremente–. Sucedió lo único que ella no esperaba. Ya sabes cómo es Broadway. Un día eres el brindis del pueblo y al siguiente estás olvidada. Ella era demasiado inexperta para haber aprendido que el éxito real y duradero se construye solo a largo plazo. Pensó que estaba lista y la fama se le subió a la cabeza. Hizo algunas pruebas de pantalla más, pero no le fue lo suficientemente bien como para ser una sensación, y Hollywood no se molesta en experimentar con las luces y el maquillaje a menos que haya un verdadero éxito detrás de ti. Ella tenía una personalidad extraña, ciertamente no la de la ingenua convencional, y no surgió ningún papel para ella. Muy pronto, los agentes y productores la olvidaron. Ni siquiera podía ir a ver al mismísimo John Bishop, de quien era la protegida oficial. Fue entonces cuando volvió llorando a Clem y a mí. Me aseguró que se parará a la puerta del escenario todas las noches hasta que la perdone, que fue una tonta cuando concedió esa entrevista. Que realmente me adora y que al principio su único pensamiento había sido conocerme. Que estará eternamente agradecida si la ayudamos a conseguir un papel. Pero no caigo dos veces en la misma trampa –dijo Margola con determinación–. En lo que me concierne, ella puede permanecer en esa entrada hasta que se convierta en una estatua. No moveré un dedo para ayudarla.
–Es una lástima –dije yo– si, como dices, es talentosa.
–¿Y? –dijo Margola–. Muchas chicas tienen talento y nunca les llega la oportunidad de demostrarlo. Tuvo su oportunidad y la desperdició por presunción. Nunca tendrá otra.
–Probablemente no –suspiré y miré a través de la ventanilla del carro las estrellas reflejadas que titilaban como candilejas en Little Neck Bay.
No, pensé, la chica del abrigo rojo probablemente pasará el resto de su vida en la oscuridad.
Pero yo estaba equivocada. Margola también. Eva Harrington tuvo esa rara segunda oportunidad. Maldigo el día en que la consiguió, pues Margola tenía razón. Eva era una perra. Lo sé porque fue a través de mí que la oportunidad llamó dos veces a su puerta.
Pasadas varias semanas desde que Margola me contó la historia, Lloyd terminó su nueva obra y un productor prominente hizo planes inmediatos para producirla. Era una obra extraña, diferente a todo lo que Lloyd había escrito antes, y muy difícil de interpretar. Había un papel que presentaba un verdadero dilema. Exigía una actriz joven y emocional de gran fuerza y poder. Al mismo tiempo, no era lo suficientemente importante para una estrella, ya que solo salía tres veces a escena.
Lloyd y el productor ensayaron actriz tras actriz, y ninguna iba bien. Querían una cierta timidez que aparentemente no se podía obtener de las rubias sintéticas de Broadway. Yo sabía dónde podía encontrarla. Sabía que la chica perfecta se paraba a la puerta del escenario de Margola. Nunca había olvidado la expresión tímida en los ojos muy abiertos de Eva Harrington. Finalmente, cuando el productor, desesperado, estaba a punto de suspender el montaje, se la sugerí a Lloyd.
–Anda por ahí –sugerí–. Ella siempre lleva un abrigo rojo. No hay modo de no verla. Si le quitas el maquillaje de la cara, tendrás exactamente el personaje correcto. Además, oí que actúa realmente bien.
Lloyd pensó que yo bromeaba, pero finalmente hizo lo que le dije. Eva leyó el papel al día siguiente y se lo dieron. La búsqueda había terminado.
A lo largo de los ensayos, Lloyd y el director entrenaron cuidadosamente a Eva para ocultar su torpeza. Lloyd comenzó a invitarla a almorzar para hablar sobre el papel. En la noche de apertura, ella se alzó con el espectáculo. Fue un éxito, y tengo que admitir que fue en parte por su actuación.
Las reseñas fueron asombrosas. Los del cine se entusiasmaron con ella de nuevo. Esta vez, con un éxito detrás de ella, las pruebas implicaron una historia diferente. Lo que una vez le había parecido a Hollywood falta de atractivo sexual ahora se llamaba “una rara cualidad”. Así que Eva está en el tren con su contrato en el bolsillo.
Yo también salgo de viaje. Me dirijo a Reno, Nevada, para divorciarme. Sucedió que, a pesar de su éxito, Eva halló el tiempo para comprometerse con un famoso dramaturgo. Se va a casar con mi marido, Lloyd Richards.
Manuel Santelices (Santiago de Chile, 1961). Después de tres décadas de ejercer como periodista y editor para diversas publicaciones, incluyendo Vogue Latam y las ediciones españolas de Esquire, Elle y Harpers Bazaar, se adentró en la ilustración en 2016.
ACERCA DEL AUTOR
Actriz y escritora. Escribió cinco libros y cuarenta guiones para televisión. A pesar de vender los derechos de su cuento “La astucia de Eva” a Twentieth Century Fox, pudo realizar en 1979 una versión teatral de su pieza junto a su esposo, el director de teatro Reginald Denham.