Plantígrada: bajo el cielo del páramo
Especial de ficción
Cuento.
POR Ana Carolina Pereira

Ilustración de Aura de papel
Llegaron por fin a la cima de la colina. El guía del grupo de caminantes les dijo que harían una parada de media hora para almorzar y descansar antes de continuar el recorrido y bajar hasta el valle. Mientras los otros se acomodaban como mejor podían en las rocas esparcidas sobre el terreno arisco y sacaban lo que habían llevado para comer, ella permaneció de pie al borde de la colina, absorbiendo los detalles del paisaje. Aunque ya había ido antes, el panorama que se desplegaba frente a ella siempre le producía un cosquilleo en la conciencia, un ensanche de los sentidos, como una melodía que no deja de conmover a quien ya la ha escuchado innumerables veces.
Pero aquel domingo se sentía un poco diferente allá arriba. Ansiosa, como a la expectativa de algo importante, aunque no sabía de qué. El día había comenzado como cualquier domingo de caminatas que parten de Bogotá: el guía dándoles la bienvenida a los caminantes, de pie junto al minibús de turismo contratado para la salida; la hora supertemprana de siempre; el punto de encuentro de siempre, cerca del supermercado cuyo nombre rima con “grulla”. Dentro del vehículo, la mezcla usual de caras nuevas y conocidas –la fotógrafa (profesional o aficionada, no tenía idea) que cargaba una cámara enorme, el indígena que apenas hablaba español y que salía sin falta a las caminatas, el setentón que caminaba mejor y más rápido que cualquier joven–. Saludó con una inclinación de cabeza a los conocidos y se sentó sola en una silla junto a la ventana. Después de que el bus arrancó, y a medida que se acercaban al sitio donde comenzarían la caminata, empezó a sentirse ansiosa. No temerosa, pero sí a la espera de algo inédito.
Siguió contemplando el paisaje que tenía enfrente. A 3.700 metros de altura, un océano de frailejones se había apoderado del inmenso valle. Había cientos de miles, unos más cerca de otros, como dándose protección y abrigo en esa tierra gélida. También había varias lagunas, ojos líquidos que reflejaban el cielo gris. Todo estaba rodeado por un cinturón de montañas también tapizadas de frailejones hasta donde alcanzaba la vista.
Imaginó que era un cóndor, una danta, un venado de cola blanca o un oso andino, y que su hogar era ese valle. Estaba segura de que viviría feliz ahí. O, al menos, se conformaría con ver uno de esos animales en alguna de sus caminatas por el páramo. Los guías siempre les decían a los caminantes que existía la posibilidad de avistarlos, y contaban anécdotas sobre sus propios avistamientos, pero hasta el momento ella no había tenido suerte.
Después de unos minutos, se sentó en una roca a comerse el estofado de verduras y el bocadillo que había alistado la noche anterior. Le llegaron los aromas de los alimentos de sus acompañantes. Podía identificar lo que estaban comiendo solo por el olor: un sándwich de atún enlatado con una o dos rodajas de tomate, o uno de jamón con demasiada mayonesa; una ensalada de papas con zanahoria y habichuelas; incluso, extrañamente, alimentos de olores más sutiles como una manzana verde, un bocadillo con queso... Lo cierto es que siempre había sido una olfateadora. Lo primero que hacía cuando tenía algún objeto nuevo entre sus manos era olerlo. Le parecía que con esto podía entenderlo mejor, saber de dónde provenía, de qué estaba hecho. Sus olores favoritos eran los del pasto y la tierra mojados, libros viejos, llantas nuevas, pan recién salido del horno, jazmín.
Los demás caminantes conversaban a su alrededor:
–¿Ya fuiste a Caño Cristales? Me han dicho que es divino.
–Y tú, ¿de dónde eres?... ¿De Francia?... ¿Y sí te gusta Colombia?
–Mañana me toca madrugar a la oficina. Tenemos una reunión con los de operaciones
La oficina. Aquel era el último día de unas vacaciones ordenadas por su jefe, quien estaba preocupado por el extraño comportamiento que mostraba últimamente. Ella, que nunca había sido una trabajadora problemática. Hacía lo que se le pedía y no cuestionaba nada. Oía las constantes quejas de sus colegas como quien oye llover. Trabajar era lo que sus padres habían hecho antes que ella, lo que sus abuelos habían hecho antes que sus padres, y así desde que existen las personas.
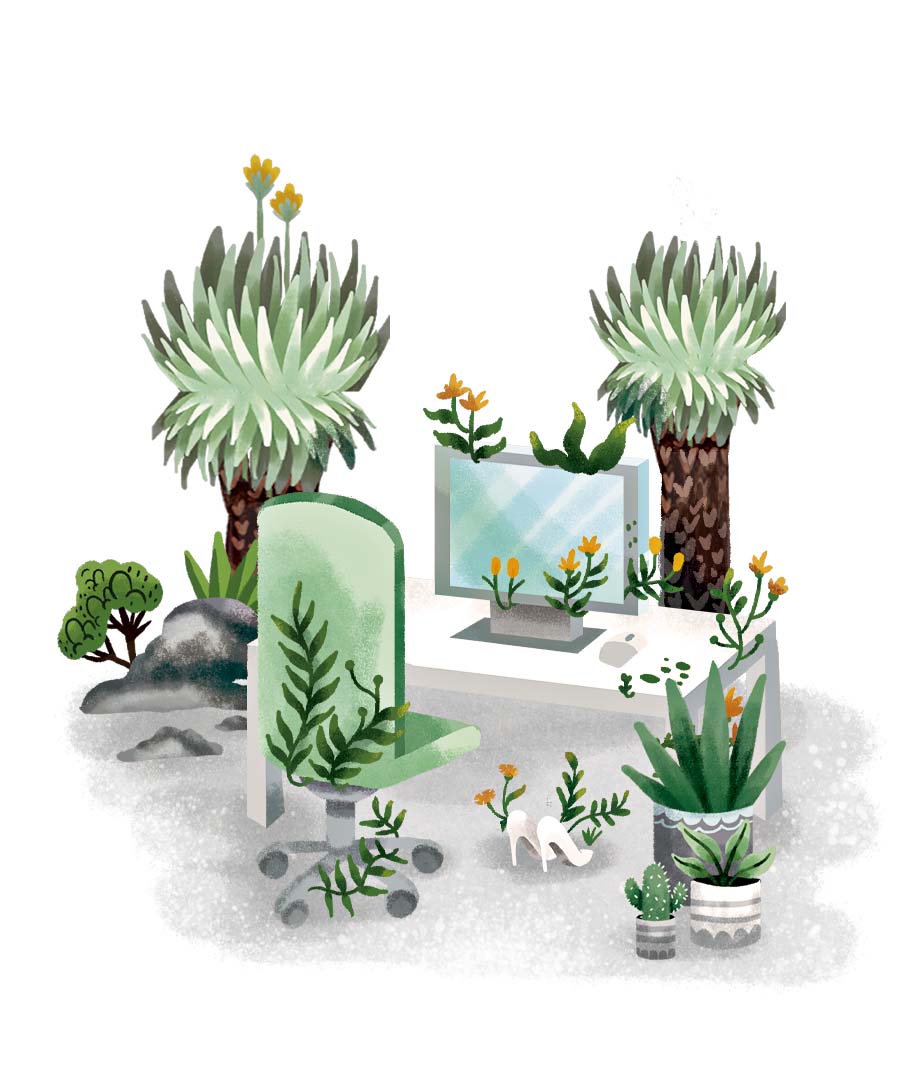
Ilustración de Aura de papel
Pero de un tiempo para acá encontraba insoportable todo lo relacionado con la oficina, y algunos episodios lo mostraban. Como la vez en que, durante la presentación de un colega frente a un cliente, empezó a bostezar incontrolablemente y sin disimulo. O la vez en que se levantó de súbito en medio de una reunión, abandonó la sala de conferencias y no volvió. Por momentos, cuando conversaba con alguno de sus compañeros, las palabras que salían de la boca del otro le eran incomprensibles y ella se quedaba observando a su interlocutor con cara de extrañeza, tratando de descifrar lo que estaba diciendo. Adquirió la costumbre de almorzar en la cafetería después de las dos de la tarde, cuando el lugar quedaba prácticamente desocupado, y así podía comer sola lo que los otros solían desdeñar, casi siempre verduras. El resto del tiempo también evitaba a sus compañeros. Se demoraba en contestar los correos, y a veces, cuando lo hacía, solo eran hileras de letras digitadas al azar. Su jefe tuvo una conversación con ella, le preguntó qué le pasaba pero ella no le supo responder. Entonces el jefe suspiró, se encogió de hombros, le dijo que era un “recurso humano valioso” y que quería darle una última oportunidad, y la mandó a tomar unas vacaciones. Era cierto que ella era una buena empleada, no de las que escalan peldaños, pero sí de las que hacen bien su trabajo.
Hacía años que no tomaba vacaciones, así que no supo bien qué hacer con todo aquel tiempo libre a su disposición, ese botín inesperado que no sabía cómo gastar. No tenía dinero suficiente para viajar –sus ahorros se le habían ido en la cuota inicial de un apartamento–, y tampoco tenía familia. Sus padres habían muerto unos años antes, dejándola sola en el mundo. Durante los meses de duelo sintió que también había muerto junto con sus progenitores. Pensó: ¿acaso no está realmente muerta una persona que no tiene quién más se preocupe por ella? Anduvo un buen tiempo sintiéndose como un fantasma, hasta que el trabajo y la rutina la fueron devolviendo a la realidad otra vez.
Sin planes vacacionales definidos, se puso entonces a caminar por la ciudad. Salía muy temprano a deambular por barrios, calles, avenidas. Le atraían particularmente los parques, los antejardines de casas y edificios, las plantas que se asomaban en los balcones y ventanas. Notaba con interés los retazos de verde que lograban brotar en las grietas del cemento y las juntas de las paredes.
Comenzó a tener el mismo sueño todas las noches (por esos días le había dado por dormir sobre una alfombra mullida que tenía en el piso de su cuarto). Caminaba por una ciudad que no era Bogotá sino un lugar imaginado, desolado, como de libro o película. Recorría sus calles durante un buen trecho hasta que salía de la ciudad, e inmediatamente se encontraba frente a una montaña, en medio de un paisaje de clima frío. Subía la montaña y después la bajaba gateando con gran agilidad. Se dirigía hacia una laguna, mientras la tarde caía. Al llegar allí observaba su reflejo, pero solo distinguía una forma oscura, una especie de silueta deformada por el vaivén del agua. En ese momento despertaba.
Llevaba varios meses sin ir a las caminatas de los domingos, primero por exceso de trabajo y después por apatía, la misma que había afectado su rendimiento en la oficina. Pero ahí estaba ahora, sentada en una de las rocas, comiendo mientras le llegaban las conversaciones de los demás.
Escuchar la palabra “oficina”, saber que debía volver a ese lugar al otro día y todos los días hasta el viernes, y así por semanas y años, le produjo náuseas.
Pensó más bien en los frailejones. Los que pueblan ese valle son plantas bajitas de penachos color verde pálido y troncos gruesos, que crecen sin prisa, puesto que no hay ningún afán de crecer cuando ya se está tan cerca del cielo. Un solo frailejón es una planta modesta y poco agraciada, pero cuando se juntan miles para hacerles frente a los demás elementos de la naturaleza, hombro a hombro, como en ese lugar, son un espectáculo.
Amaba ese paisaje melancólico, tristón. Amaba sus tonos lóbregos. Los colores saturados y chillones del trópico no eran lo suyo. Amaba el clima del páramo: el sol efímero, la llovizna y el viento, las nubes que a veces pasan rápido y las que se quedan inmóviles durante horas entoldando el valle.
El guía dio la instrucción de seguir y todos comenzaron a bajar al valle. Sus compañeros de caminata seguían parloteando. Eso le molestaba. Le parecía que adentrarse en la naturaleza era una experiencia mística que exige admiración y respeto, como cuando se asiste a misa o se está frente a una obra de arte en un museo.
Alguna vez fue a un retiro de meditación en el que los participantes debían hacer votos de silencio. Pensó que, así como existían los retiros silenciosos, también deberían existir los grupos de caminantes silenciosos.
Decidió ir más despacio y se fue quedando atrás. Se detuvo varias veces y se acomodó para tomar fotos con el celular desde distintas perspectivas, mientras los demás seguían su camino. Las voces fueron perdiéndose en la distancia. El guía se volteó y, al verla rezagada, le hizo señas con la mano. Ella levantó un brazo y le hizo gestos de “todo está bien, ahora los alcanzo”. Él pareció tranquilizarse y continuó avanzando al frente del grupo. Ambos se conocían hacía tiempo pues ella era participante frecuente en las salidas que esa empresa de ecoturismo organizaba los domingos, así que el guía ya conocía de sobra sus habilidades de caminante todoterreno.
Observó el cielo, donde se estaban congregando las nubes. Por momentos lloviznaba. Deseó quedarse ahí, donde se sentía en paz. Pasar la noche sola en el valle, espiando lo que ocurría cuando no había humanos presentes. Quizás los frailejones se espabilaban en las noches, se juntaban en parejas y bailaban hasta el amanecer, al ritmo del viento que gemía. Y tal vez las estrellas se preguntaban, mientras les enviaban su luz desde arriba, si algún día serían sobrepasadas en número por esos enanos del páramo.
Empezó a sentir calor. Era extraño, porque el cielo estaba encapotado y el viento golpeaba con fuerza. Las nubes comenzaban a bajar por las montañas que circundaban el valle, como si un gigante se hubiera escondido a fumar detrás de estas y el humo blanco de su enorme cigarrillo toldara sus cimas.
La ropa y los zapatos le incomodaban. Se bajó la cremallera de su chaqueta impermeable. Sentía las manos torpes e hinchadas. Le llegaron olores de todas partes: fragantes, frutales, leñosos, dulces, mentolados. Le dio hambre. Vio musgo a sus pies, arrancó un poco y se lo metió a la boca. Lo masticó y le supo bien.
Se quitó los guantes de felpa, que ya le apretaban demasiado. Unos pelos largos, negros y toscos le cubrían el dorso de las manos. La de las palmas era una piel gruesa y acolchada. Los dedos se le estaban acortando y las uñas, que siempre llevaba al ras, le estaban creciendo, afiladas y curvas. Se tocó las mejillas y también las sintió cubiertas de pelo. Los latidos de su corazón comenzaron a ir al galope. La transformación la sorprendió, claro, pero no la asustó. Estaba más bien eufórica. Intentó reír a carcajadas pero, en lugar de su risa habitual, de su garganta salió un chillido estridente.
Fue hasta una roca alta que había cerca y se escondió detrás. Asomó la cabeza para observar por última vez a los caminantes, que ya estaban muy distantes y se difuminaban en la bruma con sus bastones, pantalones de secado rápido, botas impermeables, chaquetas para senderismo y morrales de veinte litros. Verlos con toda esa parafernalia le provocó una nueva risotada.
Apurándose, se quitó el morral, el gorro de lana, las botas, las medias térmicas y el resto de su ropa. Apoyó las manos en el suelo y comenzó a caminar a gatas hacia la laguna mayor. Al principio le costó trabajo, pero después, a medida que la transformación progresaba, se sintió más cómoda; avanzaba más rápido así, impulsada por sus cuatro extremidades. No la importunaban los charcos, ni las piedras, ni la rugosidad del terreno.
Después de un rato llegó a la laguna y vio su nuevo rostro reflejado en ella. Vio los ojos pequeños y cafés, las orejas redondas y peludas, el hocico alargado, el pelambre oscuro, con manchas de color claro en forma de anillos alrededor de los ojos. Bebió el agua de la laguna. Levantó el hocico y le llegó una sinfonía de olores, cercanos y remotos. Ya no tenía palabras ni nombres para esos olores, pero no importaba porque conocía el significado de cada uno de ellos.
Comenzó a avanzar cada vez más rápido, al punto de correr. Uno de los caminantes, a lo lejos, la descubrió y se las señaló a los demás, una mancha oscura corriendo bajo el cielo del páramo.
ACERCA DEL AUTOR
Comunicadora social de la Universidad de La Sabana y magíster en administración de empresas de la Universidad de Texas en Austin. Es miembro fundador del colectivo de escrituras de ficción en inglés Bogotá Writers (desde 2011 hasta el presente). Como parte de este colectivo, ha publicado cuentos en las colecciones de relatos Authors from Authors (2012) y Voices of Bogotá (2016).