La tercera cara de la moneda
¿A qué se dedican los ligeros metales que cargamos en los bolsillos cuando no los vemos o cuando los dejamos sobre el tocador al final del día? A propósito de la reapertura del Museo Casa de Moneda del Banco de la República y su nueva curaduría, una reflexión acerca de los secretos pensamientos de las monedas, el misticismo de quien las colecciona y el extraño encanto de sus falsificaciones.
POR Santiago Erazo

Algo de cierto tiene el título de aquella famosa novela colombiana: las cosas se reconocen por el ruido que hacen al caer. Lo sabe quien haya oído el repiqueteo de la lluvia contra un tejado de zinc, el estallido de un vaso de vidrio tras saltar al vacío desde el borde de una mesa, el golpe seco de un durazno cuando el melocotonero decide que sus frutos ya están atiborrados de semanas y de meses, o el tintineo de las monedas derramadas por el suelo durante ese preciso momento en que los amantes, de tan desesperados, de tan impacientes, se quitan la ropa.
Las monedas ruedan como duraznos, como gotas de lluvia, como vasos de vidrio a punto de volverse añicos. Y siguen dando vueltas. Es más, si ellas se lo propusieran, podrían seguir discurriendo, bajando escaleras, saltando hacia el fondo de las alcantarillas, navegando por el agua subterránea de las ciudades, camuflándose como diminutos peces cobrizos hasta emerger de nuevo a la superficie. Pero son inteligentes; saben que la quietud es otra forma del movimiento, y que las manos son barcas de cinco remos, y que el oleaje es el del vértigo de las calles cuando amanece. Así es como ellas, sobre todo las más jóvenes, urden una estrategia: pasar de mano en mano, de bolsillo en bolsillo, de caja registradora en caja registradora sin mover un meñique, auxiliadas por esa inteligencia metálica de lo que ha sido forjado por la presión de una prensa o tras obedecer el mandato del fuego. Herederas de la astucia de Prometeo, incluso saben persuadir a Caronte para atravesar el inframundo y sus antecámaras bajo la lengua de los muertos.
Pero también saltan y se precipitan al interior del monedero o del bolsillo. Chocan entre sí en ese colisionador de hadrones hecho de tela o de cuero. Si alguien pudiera ver en la oscuridad de ese vientre, hallaría chispas, minúsculos astros ardiendo, esquejes de incendios. El dueño de las monedas, sin embargo, solo alcanza a detectar esa conversación que se entabla cuando las mueve al caminar y su locuacidad se convierte en gritos. ¿Son de auxilio o de placer? ¿De ansiedad o de éxtasis? Aparecen entonces el tintineo, las llamaradas clandestinas, el afán de ser rozadas. Máquinas de tacto, las monedas. Hambrientas de huellas, de magnetismo, de raíces largas. Que un roble crezca de nosotras, dicen. O una ceiba. Que todo el aguacero de una tarde caiga sobre una sola. O que al menos alguien nos lance, nos raye, nos ensucie, nos horade, nos pise.
Querrán que todo el peso de las cosas se cierna sobre ellas, sin importar las consecuencias. Describe un escritor argentino en uno de sus poemas el juego de unos chicos en el metro de Buenos Aires, en Chacarita: poner monedas sobre los rieles y que el tren pase sobre ellas. Que queden planas de tanto deseo, de tanta presencia. Discos chatos, filamentos de horizonte marino, mantarrayas que imitan al viento. Son objetos con una profunda necesidad de compañía. Es ruidosa la soledad de los metales, y son inagotables las ansias de las monedas por ser tocadas, así sea a tumbos, entre sombras, confundidas con duraznos, con vasos de agua o con la piel de los amantes. Y sin embargo, saben que con los años querrán descansar.
Trashumantes, emprenden un viaje a Ítaca. Pero Ítaca –como suele ocurrir– nunca llega. Arriban así el cansancio y el desasosiego, que se pueden leer en sus relieves, en los dígitos que las nombran, en las figuras que dictan su estirpe. Las monedas, digámoslo de una vez, no se distancian tanto de nosotros: también se cansan de ser siempre lo mismo, de llamarse de la misma forma. Y también se frustran, es decir, se oxidan. El óxido y la frustración ocurren por el mismo proceso químico: ambos son subproductos del tiempo. Por eso, frustradas, incipientemente oxidadas, aguardan la serenidad del retiro para convertirse en algo más.

Como las orugas en sus crisálidas, las monedas pasan por una metamorfosis cuando entran en la eterna noche del coleccionismo. Ya no astros portátiles, sino dóciles metales cubiertos de silencio. Ya no filibusteras de bolsillo, sino sabias cancerberas de la memoria. Aunque antes de llegar a manos del coleccionista experimentarán el simulacro del ahorrador y su alcancía. En el estómago de un cerdo hecho en barro o un buda de plástico permanecerán quedas, en una suerte de hibernación. Pasarán meses, incluso años, madurando su pensamiento, agolpadas unas sobre otras. Y en el momento en que el cerdo o el buda, abiertos o rotos o pulverizados, las den de nuevo a luz, brillarán distinto; el sol o la luna a medianoche o los faroles se reflejarán en ellas con otra intensidad. Entrarán por última vez en el raudo cabalgar de las transacciones y los pagos, pero ya no con el ímpetu de contacto que las estimulaba en su juventud.
Menos cerca de las aves migratorias o las plantas rodadoras que de los insectos prehistóricos resguardados en gotas de ámbar, estas monedas antiguas aspiran finalmente a un último contacto, su canto de cisne, ya en uso de buen retiro: el que tendrán con el numismático. Así como toda pintura está cubierta con la pátina invisible de cada mirada que la ha recorrido, toda moneda está impregnada de las miles o millones de huellas dactilares que la han tocado. Es un aedo de roces, de fricciones. El numismático lo sabe, y por eso decide, en un gesto taxidérmico, pausar su vuelo metálico de manera definitiva en colecciones privadas, casas de moneda y museos. Con ello su naturaleza útil se troquela. El coleccionista de monedas es un herrero de la utilidad, la forja entre hornos, la estira, la transforma. Y lo que tenía un uso transaccional pasa a ser hermenéutica de la Historia, con todas sus lluvias y sequías. Decía un filósofo alemán que, al ser coleccionado, un objeto “se convierte en una enciclopedia que contiene toda la ciencia de la época, del pasaje, de la industria y del propietario de quien proviene. (…) Todo lo recordado, pensado y sabido se convierte en el zócalo, marco, pedestal, precinto de su posesión”. El numismático funge entonces como entomólogo. Observa con lupa la anatomía de un pasado en miniatura.
Es también un médium, capaz de palpar el alma táctil de un centavo, un real, un denario, y de todo lo que su geometría tiene por contar. Escucha con los dedos cómo las monedas promocionaban, a través del busto de un rey, la imagen oficial de la monarquía; cómo, en plena época colonial, un indígena testó todas sus tierras, muebles, sus esclavos, hombres y mujeres; cómo la naturaleza empezó a ser un modelo de rentabilidad y extracción de recursos, de capitales; cómo las acuñaciones han representado paisajes, animales o próceres para apuntalar la identidad de un país.
Escucha, aunque también compara, escudriña los golpes del mazo contra las monedas de cordoncillo o el cuidado con el que se inscribió una leyenda latina en las piezas de oro acuñadas durante el reinado de los Reyes Católicos. Por eso logra discriminar las monedas falsas de las reales. Pero apañada entre tinieblas se alcanza a ver la silueta de su contraparte, el falsificador. Entre sus manos, el brillo opaco de sus monedas: pequeñas sofistas que han aprendido al tiempo el idioma del fuego y el de los embustes. Y es otra Historia de la infamia la que se puede rastrear en sus falsos relieves.

7
1. *Doblón de la Real Audiencia de Santafé. Oro acuñado a martillo (1629).
2. Ocho escudos del Virreinato de la Nueva Granada. Oro acuñado mecánicamente (1756).
3. Veinte centavos de la República de Colombia. Bronce acuñado mecánicamente (1901).
4. Dos reales de la Real Audiencia de Quito. Plata acuñada mecánicamente (1892).
5. Doscientos pesos de la República de Colombia. Aleación de cobre, zinc y níquel acuñada mecánicamente (2012).
6. Ocho escudos del Virreinato de la Nueva Granada. Oro acuñado mecánicamente (1783).
7. Ocho escudos del Virreinato de la Nueva Granada. Oro acuñado mecánicamente (1781).
Alguien dirá que, a pesar de su inmoralidad, hay un empeño y un tesón particulares en quien falsifica. Que el mismo espíritu sensible atraviesa al que reproduce una moneda falsa y a quien pintó la mentirosa Mona Lisa que estuvo cerca de ser subastada por tres millones de euros en Christie’s. Es humildad –afirmará– lo que le permite al falsificador despojarse de toda ambición creativa y, por ende, del ego del artista. Es un repetidor radical, un imitador sin anhelos de vanguardia. Es el suyo un corazón impuro, delator, quizá lleno de culpa, pero auténtico en su falsedad. Tiene respuestas, en todo caso, ¡justificaciones irrefutables! Dirá que la naturaleza es la mayor de las timadoras, pues falsifica la luna en el reflejo de los charcos, la hojarasca de los árboles con los insectos hoja o la nariz del Diablo con el borde de una roca enorme, entre otras fechorías. El falsificador insistirá: “Yo solo la imito”.
Lo verdadero y lo falso son, en fin, dos caras de una misma moneda, la del recordatorio del vórtice binario al que, así no queramos, terminamos arrojados. Fracturando la fantasía de lo plural, la cara y el sello nos recuerdan cuántas cosas, a pesar de los matices y las complejidades, todavía pertenecen al reino de los opuestos, de las antípodas, de los dos rostros de Jano. Pero algo de cierto tiene el título de aquel famoso cuento brasileño: aún queda seguirse preguntando por una tercera orilla del río, por una grieta entre lo que late y lo que calla. Por la tercera cara de una vieja moneda, tan bella como inútil.

Fachada del Museo Casa de la Moneda del Banco de la República
*Esta y todas las monedas de la lista pertenecen a la Colección Numismática Banco de la República.
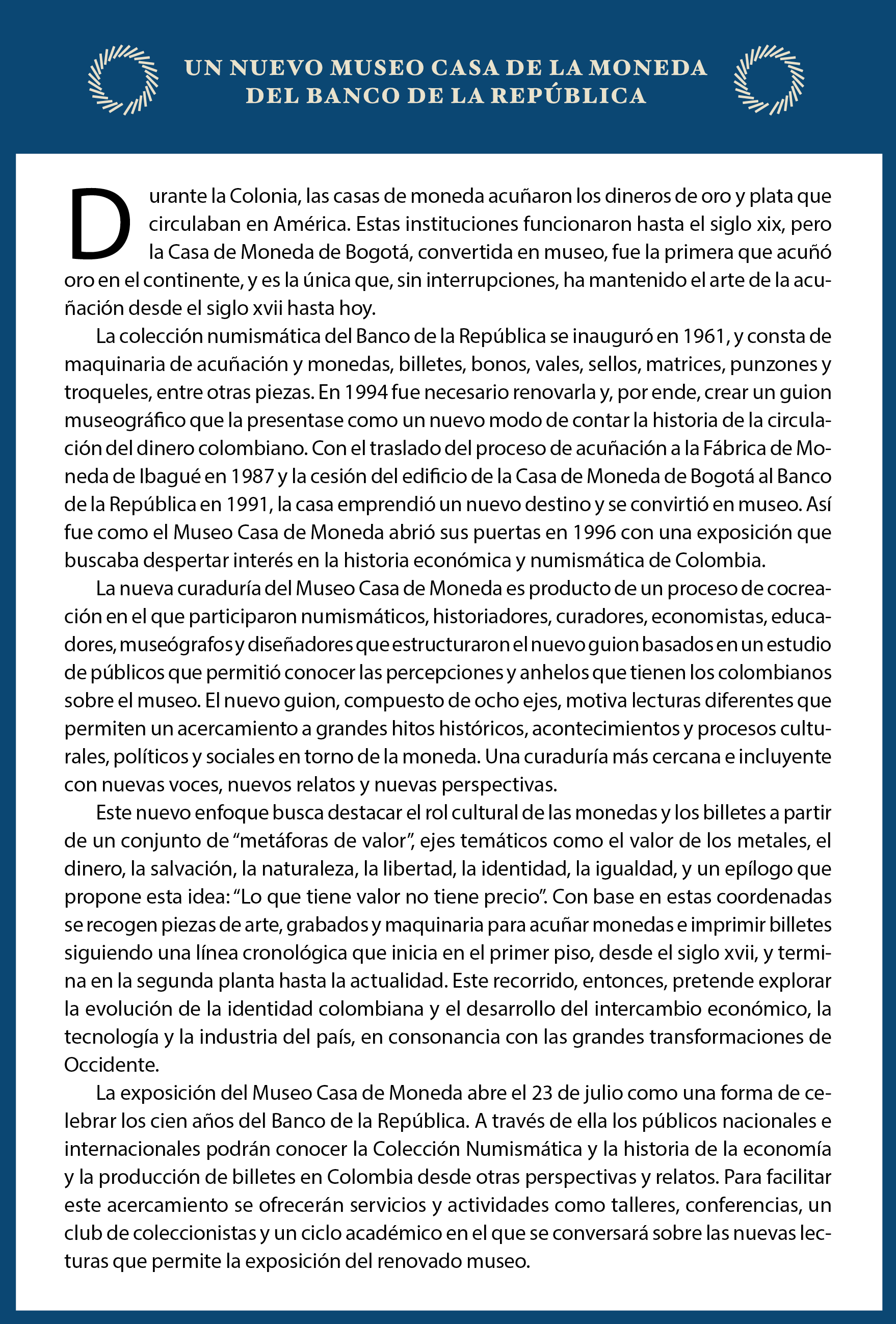
ACERCA DEL AUTOR

Es el editor de El Malpensante. En 2019, recibió el Premio Nacional de Poesía de la Universidad Externado de Colombia. Ese año publicó su primer libro, el poemario Una llaga en el cielo (Premio Nacional de Poesía Obra Inédita de la Tertulia Literaria de Gloria Luz Gutiérrez). Parte de su trabajo ha sido incluido en revistas nacionales e internacionales, así como en varias antologías de poesía, y traducido al chino para el libro El canto del cóndor, antología de poesía colombiana contemporánea (Uniediciones, 2021).